Durante el mes de marzo, España fue noticia por una descomunal pelea durante un partido en Alaró, Mallorca. El fútbol es una herramienta maravillosa para los niños hasta que es ultrajado por papás y entrenadores en estado salvaje. A veces por un arbitraje, a veces por un resultado… ¿Se puede ser tan bestia y, al mismo tiempo, pagar por educación?
“Tengo quince”. El míster rival y yo, sorprendidísimos. Ángel tiene cara de quince, cuerpo de quince, pero tiene el carácter de un abuelo militar. Asegura que es el fútbol: su personalidad se curte en los campos, entre felicitaciones y puteadas, entre el Fair Play y las patadas. Está convencido de que lo ha visto todo, y eso que es su primer año con el pito. Lo conocí una tarde de sol, en el barrio de Arganzuela, en Madrid. Ganamos abultadamente un partido que dirigió con clase, con excelente aplicación de las normas y el criterio. Corrió la cancha de manera impecable, dando cuenta de un físico súper bien trabajado. Los entrenadores, panzones sin remedio, lo buscamos una vez puesto el resultado. Nos faltaron manos que estrechar.
Otras veces nos faltan manos para gesticular. No todos los partidos terminan como aquel. De hecho, ni siquiera los del mismo Ángel: una vez, en un partido entre chicos de 12 años, se fue escoltado ante las amenazas de los padres. Cuando nos toca un árbitro chueco, tonto, desafiante, antirreglamentario, nos volvemos locos. Gesticulamos, insultamos, nos damos por asaltados, le decimos de todo. “Es humano, se puede equivocar”, dice siempre alguna voz que suena convincente, a la que usualmente mandan callar.
Usualmente, esa voz es la mía. Tengo dos años entrenando, con el discurso de que el árbitro, efectivamente, se puede equivocar. Sobre todo en lugares como Madrid, en donde el fútbol base es dirigido por un juez central sin asistentes. Existen tantas normas, tantas faltas, hay tanto campo por recorrer, y apenas dos ojos para juzgar, y luego decidir en medio segundo. “No hay trabajo más difícil”, sostiene Ángel, hijo de un árbitro ya retirado, a quien le pegaron veintisiete patadas según su memoria.
Un deporte tan apasionante como este no conoce de límites. Traspasa fronteras. Cuando decidí venir a España a estudiar la carrera, encontré una cultura más que distinta a la peruana, hasta que me topé con el fútbol. El fútbol base, para cercar el tema. Al lado de los españoles, somos ingleses tomando el té. La amabilidad con la que tratan al peatón se disuelve ante el canibalismo hacia los árbitros. Les tienen hambre. Los jugadores, los entrenadores, pero, principalmente, los padres. Los padres, capaces de pagar hasta 1000 euros anuales para que su hijo aprenda valores a través de la pelota, manchan con violencia las mentes de sus dubitativas criaturas. Resulta, puesto así, un aprendizaje incorrecto, y encima caro.
Desde el primer fuera de juego mal cobrado hasta el paupérrimo –o exagerado– tiempo adicional, la presión cae entre gritos, gestos, insultos y hasta golpes. Ángel ha logrado esquivar algunos que apuntaban a su rostro de quince, pero no todos tienen su envidiable complexión. “¡Una vez me agarraron entre tres cincuentones! Me salvé del golpe, pero jamás escuché tanto improperio en mi vida”, exclama impresionado Cristian, un árbitro estupendo, aunque entregado a las croquetas.
![]()
Un imbécil me expulsó hace unos días.
Perdón. Un árbitro me expulsó hace unos días. Me dolió jodidamente. Si de algo me jactaba como entrenador es que en dos años nunca me habían siquiera amonestado. Y nunca lo harían, además. Dos fechas anteriores a la expulsión, el que me tocó me dijo de caballero para arriba. ¿Qué mosca le había picado a este? No lo entendí en su momento. Iban 50 minutos de partido y mi equipo empataba en casa. De pronto, un jugador cae en el área rival. Los jugadores reclaman penal. El director deportivo, igual. El primer entrenador, peor, salvajemente. Yo, en sonido estéreo y surround, grité a los chicos que continúen la jugada.
“Mira, lo siento. Pero es que hay días en los que simplemente te levantas con el pie izquierdo. Y te sale todo mal. Todo. Llegas al partido, te concentras, te ubicas bien en cada jugada, y pitas… Y te sigues equivocando. A mí sí me afectan los gritos de la grada y de los banquillos. Es que no lo entiendo: son niños los que juegan, no finalistas de la Champions”, me dijo Santi.
Aquel día, Santi, se había despertado feliz. Desayunó con su novia y sus abuelos, a quienes no veía hacía tiempo. Se acostó feliz, además: acababa de comprar, la noche anterior, un televisor de 42 pulgadas, fruto de sus ahorros como camarero en el bar de su tío. Tenía dos partidos el fin de semana: uno de Infantiles (12-14 años) y otro de Seniors, categoría en la que alguna vez se cruzó con el derechazo de un portero. Después del desayuno, paseó por Madrid y se relajó en una piscina municipal.

El partido le salió bien, sin problemas que lamentar. Algunas cositas le gritaron desde fuera, pero nada grave. Apenas unas quejas por aquel penal que no cobró –y que tampoco fue–. Lo único que lo sacó de cuadro fue mi grito ensordecedor. Los árbitros están acostumbrados a las voces fuertes –me dijo–, pero, al parecer, rompí los decibeles permitidos. No era contra él, sino a favor de mis jugadores. Lo escuchó mal. Le pasa a cualquiera. Paró el partido y me miró a lo lejos. Cruzó el campo entero. Yo no sabía qué pasaba. “Vete, por favor. Te escuché”, dijo. Me escuchó, dijo, y me fui, sin saber qué había escuchado.
Luego, consumada la victoria por 1-0, lo busqué, me recibió y conversamos. Conversamos muy bien. Me contó el día que había tenido. Le conté lo que había dicho. Estrechamos manos y la expulsión quedó en anécdota, fuera del acta. Lo acompañé hacia la salida. Algunos lo juzgaron con los ojos. Nadie había entendido. “Me miran mal. ¡Qué pena (vergüenza)!”, me dijo. “No pasa nada –le dije–. Suerte que son miradas y no patadas”.
![]()
Las patadas no son muy comunes. Las palabras desfilan sin filtros ni resistencias, eso sí: amenazas, insultos, mentadas de madre y más, por si les parece poco. El momento perfecto para hacerlo es el final de cada tiempo. Una cosa es gritar a lo lejos, y otra es acercarte a la valla, encontrar la mejor posición, esperar a que el árbitro enrumbe al vestuario, y soltar la artillería. Aquí en España se vive el fútbol con mucha pasión, como en todos lados, y no hay nada más pasional que levantarte ante la injusticia. A pesar de que está para impartir justicia, el árbitro es, justamente, la imagen de lo contrario. Y si tiene un mal día, comienza el huaico.
El fútbol es capaz de despertar al demonio que escondemos bajo la divina piel que nos fue provista. Lo vemos en todas las canchas del mundo. No importa la raza, el idioma, el país ni su sociedad: cuando alguna decisión sobrepasa el límite de su paciencia, el futbolista está preparado para volver a su estado animal. Y así lo hace a veces. Si lo ven o no lo ven, da igual. Si lo calman, se calienta más. Si le responden, otro sale a defenderlo, y la masa animal incrementa. Sucede en profesionales como en chicos. La calentura no distingue edades dentro de un campo de juego.
El problema es que tampoco lo hace fuera. Cuando una decisión sobrepasa el límite de tu paciencia, golpeas, gritas y lanzas objetos al televisor. Así como pasa dentro del campo, pasa fuera. El hincha vive con la misma pasión este deporte tan bonito. En ella se escuda, se justifica. Se justifican todos, en verdad. “El fútbol es así”, dicen. ¿Así cómo? ¿Neandertal?
Combatir el estado bestial pasa por un segundo de respiración. Nada más. A diferencia de los perritos –a veces lo dudo–, los humanos razonamos, sabemos controlarnos. No es algo que nos enseñen con la ayuda de un manual de instrucciones, pero podemos hacerlo. Y más si es que depende de nosotros la educación de unos niños. Si estos se equivocan, estamos ahí para corregirlos: árbitro, entrenadores, padres. No tenemos el privilegio de escudarnos en la pasión.

Jornadas antes de mi expulsión, vi cómo dos padres se agarraban a golpes en la grada. Todo lo generó un arbitraje, pésimo como pocos. Treintón, con pelo largo y sin vincha, Quique salió aquella tarde a dejar jugar. “Me gusta que el partido fluya”, me dijo luego. Entonces fluyeron las patadas. Los chicos se calentaron, y no tanto por el sol. Eran, la mayoría, de 12 años, ávidos de juego y decepcionados de a pocos, sobre todos los locales. A las patadas, se sumaron cobros impresentables. Al final del primer tiempo, se mezclaron ambas: un chico caído, la tarjeta en el bolsillo y el árbitro discutiendo con los entrenadores. La grada entera le pidió que se acercara al caído. Quique, abrumado por todo lo que ya le habían gritado, hizo caso omiso, como vengándose. Un padre visitante le exigió al muchacho lesionado que se levante. El padre de este, ofuscado –y también por el sol que hacía– se le fue encima.
Jamás había vivido un espectáculo tan triste. Si hubiera habido fotógrafos, de estos que captan momentos inolvidables, una foto se hubiera impuesto con facilidad: uno de los chicos, con una cara que acusaba llanto, impotencia y miedo –miedo de verdad–, miraba tieso hacia la tribuna, donde su padre era molido a golpes por otro. La bronca se paró de inmediato. El primer tiempo terminó con una fila de insultos al oído del árbitro, mientras este se dirigía al vestuario arrogante, altanero, y no hay nada que enfurezca más que un altanero. Sobre todo a los técnicos, quienes, enfrente de sus niños, sin 20 gramos de pudor, también se le fueron encima.
“No somos humanos. Somos bestias. Y me incluyo”, dijo Quique antes de despedirse, apurado, asustado: en 45 minutos tendría un partido de Seniors.
![]()
Los árbitros en el fútbol base de Madrid ganan entre 20 y 60 euros por partido federado. Depende de la categoría. A veces tienen dos partidos por día, sin contar los que consigan en alguna liga o evento particular. Quienes se lanzan a la aventura, no están por el dinero, evidentemente. Algunos sí, aseguran los protagonistas de esta historia. En 2010, una estadística recogida por el diario El Confidencial señaló que la cantidad de árbitros aumentó un 30 por ciento, y que muchos habían decidido enrolarse a la actividad para llegar a fin de mes.
“¿A cuántos les importa realmente la formación de los niños?”, me preguntó un padre alguna vez. Es como todo en esta vida del Señor: hay de un lado y de otro. Pero cuando uno ve la actuación de los padres, de los entrenadores, de algunos directivos con lemas pomposos sobre el Fair Play, defender a los árbitros se hace fácil. O por lo menos subirlos al peldaño donde creemos estar los educadores, entregados a las natillas y a las pichangas entre vejetes.
Durante esta temporada, en las ligas en las que he participado, he visto entrenadores encararse con árbitros como si fueran ladrones sin pasamontañas. Les gritan lo que les viene en gana. Sus expresiones se juntan con las de los padres cada vez que existe un mal arbitraje, y moldean el odio y el irrespeto que existe por la autoridad hoy en día, en cualquier sociedad. Y todo ante los ojos de un grupo de niños que aprenden, cómo no, que la vida es una suma de patadas y aberraciones.
El mundo no da para más bestias. Tampoco el fútbol. Un espacio tan perfecto para la educación no puede ser socavado por energúmenos que educan mal, sean los que pagan o los que reciben dinero. “Si esto sigue así, no quiero jugar más”, me confesó uno de los chicos. Este deporte, de un alcance cada vez mayor, es una herramienta maravillosa. Es un tren que pasa durante la niñez. Si se nos pasó a nosotros, los que educamos, no podemos permitir que se les pase a los chicos que vienen.
Hace unas semanas, España fue noticia por una pelea en un campo en Alaró, municipalidad de Mallorca. Los padres de un equipo de Infantiles se agarraron a golpes como barristas, como animales, como bestias sin respeto por la vida. Mucho menos por sus hijos. La jornada dejó como reflexión la posibilidad de no dejar entrar a los padres a los campos de fútbol. Si la vida en las gradas sigue siendo así de salvaje, sea por un mal arbitraje o por un resultado, es probable que los chicos jueguen sin gente. O que se queden sin fútbol, como les pasó a estos Infantiles en Alaró. Y eso sí sería un drama ruidoso.
Estamos a tiempo. Todos. Los árbitros se equivocan, los entrenadores nos equivocamos, los padres se equivocan. También los chicos. Pero lo importante es que corrijamos para, luego, estar a la altura para guiarlos y que no sean como nosotros: panzones, bestias, imbéciles, panzones, aunque felizmente con remedio. Si la razón va encima de la pasión, podremos educar, divertirnos, que el muchacho disfrute y no forje su personalidad en base a las patadas, como Ángel, Santi y Quique cada fin de semana. Las manos y la garganta se usan mejor en el bar de la esquina, después de cada partido.
ILUSTRACIONES: OMAR LA HOZ
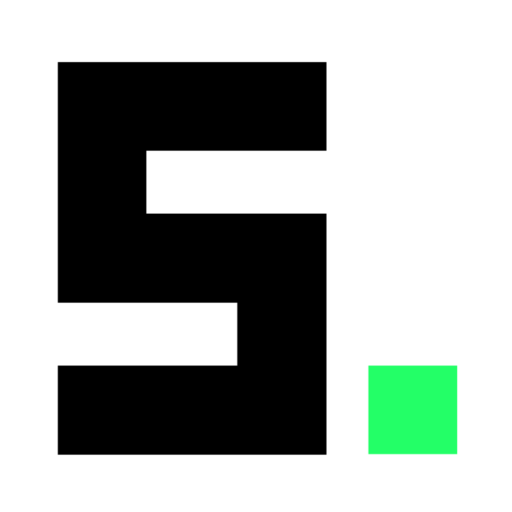

















Coincido con el sentir del autor. Creo que todo ese clima enrarecido procede de la insistencia por el éxito, de que los padres quieren que sus hijos obtengan las victorias que ellos no saborearon y de cómo la prensa levanta portadas para llegar a su fin de mes. No se pide dejar la pasión, solo que no nos desbordemos en presencia ni lejos de los que educamos a diario.