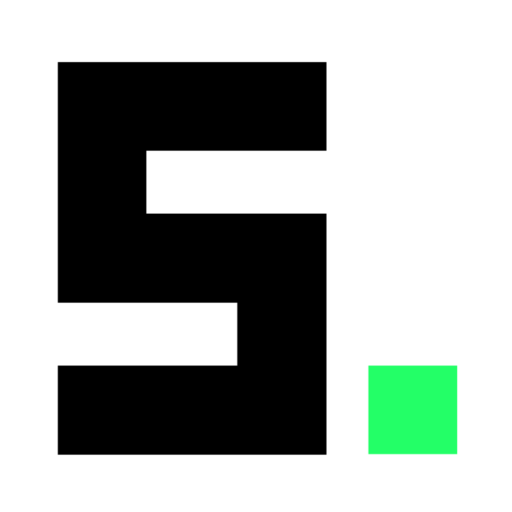En el Mundial de Alemania 74, la selección de Zaire dejó una escena imborrable. Para algunos, la jugada más cómica de la historia de los mundiales. Para Joseph Mwepu, la única forma de salvar su vida y la de sus compañeros. A casi medio siglo de ese momento límite, el escritor y periodista Leo Ledesma Watson reconstruye aquel episodio con los recursos de la Literatura.
Mi nombre es Joseph Mwepu y soy el responsable de que el teniente general Mobutu Sese Seko no matara a los jugadores de todo un equipo de fútbol después de haberles prometido que vivirían para siempre. El martes 18 de junio en Gelsenkirchen no hubo tiros al poste que nos acercaran a la promesa de un excitado dictador, sino pena y decepción en los ojos de once hombres negros que se doblaban ante la presencia de los sucesores del Reino de Serbia. Yugoslavia, que además de los que nos encajó a nosotros anotó solo otro gol en todo el torneo, nos condenó a caminar por la cornisa y a morir como animales.
Al finalizar el partido en Alemania, pensamos que solo habíamos hecho el ridículo, pero un mensaje telegráfico hizo que tuviésemos pesadillas aquella madrugada y que muchos vomitasen en las sábanas o no saliesen de los baños. Mobutu Sese Seko, cleptócrata que había hecho que ya no nos llamásemos Congo Belga sino Zaire, promotor de las matanzas a punta de hacha en Ruanda, asesino de hijos, madres y padres, había enviado a algunos de sus emisarios a cerrar el hotel donde nos hospedábamos, para decirnos lo siguiente: “Si pierden por más de tres goles el próximo partido, mejor quédense allá”. Y el próximo partido lo jugábamos contra Brasil.
TAMBIÉN LEE: La batalla de Arica, un cuento de Alejandro Neyra
No éramos unos neófitos. No éramos unos negros pendencieros bajados de un árbol, cazadores de leones, amantes de las llanuras, parientes Masái o esclavos de los reinos del norte; éramos la selección de Zaire, primer equipo nacional de África subsahariana en clasificar por mérito propio a un mundial de fútbol, bicampeona del continente que le dio la vida al orbe, equipo provisto de profesionales entrenados para meter una pelota de cuero en un rectángulo con mallas. En Zaire, o en el Congo Belga como nos llamaban los hombres blancos y el Occidente, el fútbol era más antiguo que la independencia, así que aprendimos a patear una pelota antes de gritar Viva la libertad, Viva el pueblo, Viva Zaire. Nos llamaban de todos lados y habíamos acabado con Egipto, Zimbawe y Rodesia del Norte, un país que, como el nuestro, no existe más. Éramos Los Leopardos y habíamos clasificado a un mundial, pero después del nueve a cero contra los yugoslavos, Mobutu había declarado inaugurada la temporada de caza.
Cuando llegamos a Fráncfort para enfrentar a Brasil, lo hicimos con el cuchillo en el cuello. Antes de ir a mi habitación, me senté en un vestíbulo y empecé a escribir lo que podrían haber sido las últimas palabras que recibiese mi familia de mí y quizá toda Kinshasa. “Malditos”, escribí. “Malditos todos los que no saben lo que aquí estamos viviendo”. Arrugué el papel y lo boté a un tacho. Empecé de nuevo. En el fondo quería que mis palabras reconfortasen a quien las leyera y, si era posible, lo sanasen, que decodificasen el miedo y el horror, pero que a la vez transmitiesen la impotencia lógica de quien no tiene en sus manos su propio destino. Recibir más de tres goles de los actuales campeones del mundo era como poner a un niño a jugar en un baño esperando que no se ensucie. No, no solo era irresponsable: era una trampa.
Con el balón manchado de cal en el medio, solo podía pensar en los ojos enormes y simétricos de mis hijas. Desde la retaguardia, donde yo estaba de pie mirando y escuchando treinta y cinco mil voces hablar a la vez, berreando con júbilo y ansiosas de una comedia disfrazada de partido de fútbol, me percaté de los temblores en las piernas de mis compañeros de equipo. En ese instante nos sentíamos más compatriotas o soldados que jugadores de fútbol. Cuando el árbitro pitó, lo último que hicimos fue pensar en que estábamos en una Copa del Mundo, en el medio de la llamada civilización, lejos de una casa a la que tal vez no volveríamos. Ese día creímos, además, que jugaríamos por última vez.
Levanté la mano para que los demás supieran que estaba en plenitud de mis facultades mentales mientras el balón se lo rotaban entre Rivelino y Jairzinho, futbolistas con nombre de infante a los que quería gritarles a la cara “vamos, paren el juego, nos quiere matar un demente. Nunca podremos volver a ver a nuestras mamás. Deténganse, por favor”. Pero no lo hice. Anduve más de una hora meditando si podía pedir ayuda desde adentro, pero no lo hice. Teníamos la atención de todo el mundo, pero yo me sentía solo, en una prisión sin barrotes, orillado a continuar la simulación y sintiendo cómo mis pulsaciones se apresuraban más allá del juego.
TAMBIÉN LEE: Los vencidos, un cuento de Fabrizio Tealdo Zazzali
La embestida de los brasileños la sentíamos en el cuello y en la piel, y nuestro entrenador que parecía llorar en cada pelota que nos disputábamos, se veía afligido luego del primer gol que nos encajaron, aunque en mi cabeza haya estado aquel hechicero que apareció de entre otros tantos, con la fama de ser el mejor y más efectivo, y que nos había sometido a una limpia ancestral para que nos fuera bien antes de partir para Europa, y nosotros allí a punto de tener un futuro lleno de fusiles, ensañamiento y derrota; pero entonces llegó el segundo tanto, y la conciencia, esquiva y voraz, se nos amasijó mientras yo seguía tratando de elegir si Rivelino o si Jairzinho para que alguno nos salvara la vida, en este caso, con un balón al travesaño y no al fondo de la red, recordando que en el partido anterior nos quisimos negar a salir a la cancha por falta de pago; pero, en este, el deseo de escapatoria ya no tenía jurisdicción económica, pues se encontraba mucho más lejos que aquella imagen de un asesino que tenía como amante y como esposa a dos gemelas a las que odiaba como nos odiaba a nosotros y que había prohibido utilizar trajes estampados de leopardo a menos que el que los usara fuese él mismo; y llegó el tercer gol y el mundo se apagó como las luces al final de un atardecer para un grupo de hombres negros que eran parte de un continente homogéneo y salvaje, que es como nos habían dicho que éramos, así que, ante un tiro libre que Rivelino calculó con la punta de su bigote hasta la punta de su zapato izquierdo, salí como la bala de un obús desde la barrera y pateé lejos el balón, con la punta y la vergüenza, para salvar mi vida y la de todos allí, ante la carcajada en muchos idiomas menos en el nuestro, ante el asombro de los hinchas, periodistas, trabajadores, otros futbolistas y un planeta que parecía no haber visto cómo los negros tratamos de salvarnos, que no es igual a cómo se trata de salvar un blanco, y por eso odié a todos, los odié con rabia, pero a la vez con temor, y el tiro libre que se fue afuera y nosotros que regresamos a un aeropuerto deshabitado en el que hacía pocas semanas habían vitoreado nuestros nombres para luego escoger olvidarnos por decreto de Mobutu, que había tenido el privilegio de ver las imágenes del encuentro, mientras los demás, por radio, recibieron las noticias de que nos habíamos convertido en seres repudiados que jamás vivirían bien, no tendrían dinero, amor o paz, aunque al menos vivirían.
Mobutu, de cierta forma, nos mató, aunque nos haya dejado respirar. ~
(*) El dictador Mobutu Sese Seko murió en 1997, el mismo año en el que Zaire cambió de nombre y pasó a llamarse República Democrática del Congo.
(*) Joseph Mwupu Ilunga se retiró a los 35 años y vivió hasta los 65 años. Murió en Kinshasa, la capital de su país.