Son pocos los que formaron parte de la apoteósica noche ante Nueva Zelanda y que hoy ya no están más en la selección de Gareca. El legendario fisioterapeuta Teófilo Vilca, el preparador de arquero Alfredo Honores y el zaguero Adrián Zela, descendido a segunda con Binacional, nunca podrán olvidar que integraron el histórico reparto del 15 de noviembre del 2017.
A Téofilo Vilca se le caían los mocos de tanto llorar. Apretado a su viejo maletín de masajista, decidió apartarse por unos minutos de esa caótica felicidad desatada sobre la cancha del Estadio Nacional. La clasificación al Mundial de Rusia 2018, tras vencer a Nueva Zelanda por 2-0, era lo más parecido a una sobredosis de endorfinas, pero tenía el efecto de un gas lacrimógeno sobre todos.
Mientras los seleccionados era capaces de bañarse en lágrimas y ondear banderas, saludar a la tribuna y permitir ser despojados de sus prendas como en un streaptease accidental, Teófilo Vilca decidió refugiarse en el camerino de la selección peruana, debajo de la tribuna occidente, para rendirse a sí mismo un silencioso y modesto homenaje. Aunque las portadas estuvieran reservadas para el rostro del predestinado Jefferson Farfán, la camiseta número ‘9’ del ausente Paolo Guerrero o la telaraña invisible del spiderman Christian Ramos, ninguno de ellos hubiera podido resistir lo que resistió él: marcar tarjeta en la selección durante veintiocho años y mantener, en el camino, la fe intacta.
“Vamos a llegar, Piti. Tenemos buen equipo”, le había dicho Claudio Pizarro, llamándolo por ese apodo cariñoso con el que los más palomillas del equipo habían decidido rebautizarlo por su déficit de centímetros, aunque no tantos como los del cómico ‘Petipán’.
El presagio de Pizarro, deslizado en una de las tantas concentraciones de la era Markarián, no pudo hacerse realidad. El capitán tuvo que dejar antes la cinta y marcharse definitivamente. Uno más en la lista de los que pasaron por la selección sin cumplir lo que todo futbolista sueña cuando pisa la Videna por primera vez: llegar a un Mundial. Teófilo Vilca, así como a Claudio, ha visto desfilar a más de 300 seleccionados: promesas, figuras, tapados, sustitutos, estrellas, obreros, juergueros. A todos con ese gesto inconfundible de esperanza en la mirada. A todos les dio la bienvenida, los masajeó con sus manos gruesas de puneño recio y, en algún momento, los despidió sin saber si volvería a verlos.
Una frase podía aplicarse para él: los futbolistas pasan, el fisioterapeuta queda. Teófilo Vilca encontró la forma inequívoca de volverse una institución.
Sus manos, siempre húmedas con charcot, ungüentos o aceites, ahora están empapadas de lágrimas. En el camerino por el que han pasado más de trece técnicos desde 1991, Teófilo Vilca repasa su propia historia en silencio. Nada lo distrae. Ni la fiesta nacional proclamada en la cancha sin necesidad de un decreto oficial.
«Antes de que acabara el partido, “quiero llegar”, me decía a mí mismo», cuenta Teófilo Vilca en uno de los consultorios de su clínica de fisioterapia en San Juan de Miraflores. Un típico edificio nacido como una casa de familia migrante, que logró construir piso a piso gracias a posar sus manos sobre las piernas más valiosas del Perú.
El fútbol siempre estuvo entre sus pasiones. De joven, en sus ratos libres se vestía de árbitro para dirigir partidos de la liga de Puno, pero fue a partir de 1971, cuando llegó a Lima para estudiar enfermería y luego terapia en el Hospital de la Policía, que vivir dentro de una cancha como profesión empezó a ser una posibilidad real. Destacado al Cusco como agente en 1974, el destino quiso que se convirtiera en el fisioterapeuta circunstancial del Deportivo Municipal, que había viajado sin cuerpo médico a un partido ante Cienciano. Tanto convenció su trabajo que terminó quedándose veinte años en el club edil.
La primera convocatoria a la selección peruana le llegaría en 1991. Miguel Company decidió sumarlo al comando técnico que debía viajar a la Copa América de Chile. La noticia pasó inadvertida. Y no era para menos: auxiliares, utileros y fisioterapeutas han estado siempre condenados a vivir ensombrecidos ante el excesivo resplandor de las figuras mediáticas. Pero los actores secundarios de la selección, en privado, celebran estos llamados como epopeyas íntimas. Hazañas personales. La victoria de los anónimos.

“Cuando leyeron mi nombre en el periódico, los que me conocían recién pudieron creerlo”, recuerda Teófilo. A partir de ahí, aparece ocasionalmente —según el ángulo de la toma— en cuantas fotografías se le haya hecho al seleccionador del momento. Allí, siempre a un ladito de la banca, muy cerca de Popovic, Oblitas, Maturana, Uribe, Autuori, Ternero, Navarro, del Solar, Markarián, Bengoechea y Gareca. Pero también en todas las Sub 17, Sub 20, Sub 23 y selecciones femeninas que hayan tenido que competir internacionalmente. «Me he sacado la ñoña por la selección durante 28 años», dice. No exagera. Hasta la era Markarián se acostumbró a ser su propio jefe y su propio asistente en el área de fisioterapia.
Siempre solo. El maletín de cuero colgando de una mano. A lo sumo, acompañado por el médico a cargo. Como la noche del Golf Los Incas, la famosa noche de invitadas sorpresas, tarjetas de crédito y habitaciones con olor a cigarrillo. Una vez que el doctor Julio Grados aplicó un antiinflamatorio a Claudio Pizarro y una ampolla de ranitidina para equilibrar el ácido gástrico de Paolo Guerrero, Teófilo Vilca se quedó a solas con ambos. Más de una hora y media de masajes a las plantas de los pies del Bombardero fueron más certeros que un tramadol. La magia de la reflexología y la digitopuntura. Pasada la 1:30 de la mañana, mientras otros tramaban la fiesta en secreto, cerró la puerta y apagó la luz como un padre amoroso. “Salí del cuarto y los dejé dormidos a los dos. Estaban planchados”, dice, una versión muy similar a lo que le tocó declarar en su momento ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en francés) como parte de los testimonios que ayudaron al capitán Pizarro a librarse de una sanción impuesta por la Federación Peruana de Fútbol. “Decidí hablar porque tenía que aclarar lo que pasó”, dice, libre de toda culpa.
En veintiocho años descontracturando muslos, pantorrillas y empeines, es uno de los episodios que prefiere olvidar. Al igual que su salida de la Federación. Solo unos meses después de regresar del Mundial de Rusia quedó excluido de los amistosos de fin de año. El 5 de marzo del 2019, el mismo día de su cumpleaños número 70, le llegó un oficio escrito con la frialdad de un tramitador de Azángaro. “Según ley, debía jubilarme”, dice.
En este punto, Teófilo Vilca prefiere callar. “Vamos a ver si te podés quedar por algunos partidos”, le llegó a decir Gareca. Los integrantes del departamento médico intentaron convencer a los hombres de saco y corbata que toman las decisiones en la Videna. Fue en vano. Una última boleta de pago, una CTS nada acorde con los veintiocho años de servicio y el aviso en la puerta de la Videna para que no le dejaran usar su estacionamiento fue todo lo que recibió a cambio. “El señor Vilca ya no labora más en la Federación. Debe entrar como visitante”, fue la orden a los encargados de seguridad.
El fisioterapeuta con más años de vigencia a nivel de selecciones sudamericanas tuvo que marcharse con su viejo maletín de masajista. Pero la noche mágica ante Nueva Zelanda no se la quita nadie. Los más jóvenes del equipo pudieron despedirlo en privado. Muchos de ellos, responsables de acabar con el maleficio de treinta y seis años, ni siquiera habían nacido cuando él llegó a la Federación Peruana de Fútbol. La camada de un cambio irreversible. “Un grupo sano”, resume Teófilo Vilca. Y habría que creerle. Lo dice alguien que durante casi tres décadas siempre supo si nos quedaban piernas o no.
***
Christian Cueva está a punto de abandonar el campo del Estadio Nacional. Minuto 85 del partido de vuelta por el repechaje al Mundial de Rusia 2018. La selección peruana tiene el pasaje casi asegurado con un 2-0 llevado con piloto automático, pero los nervios incuban pesadillas sin necesidad de cerrar los ojos. ¿Será posible una remontada del rival? La clasificación después de treinta y seis años debe cuidarse incluso a las patadas.
Al otro lado de la línea de occidente, Adrián Zela, un defensor con el gesto hosco y los brazos de luchador de vale todo, afila los chimpunes para esa tarea. Está listo para tomar el lugar de Cueva. Nadie espera su cambio. Quizá ni siquiera él mismo. Dos semanas antes, su convocatoria de emergencia a la selección, a causa de la baja de Miguel Araujo por lesión, lo sorprendió de regreso de Huachipa luego de un día entrenamiento como cualquier otro con el Deportivo Municipal.
“Línea de tres”, escucha ahora de la boca de Ricardo Gareca mientras termina de acomodarse la camiseta, pero, sobre todo, los pensamientos. Está a punto de disputar los minutos más trascendentes e insospechados de su trayectoria, plagada de vaivenes. De haber tenido que dejar el fútbol durante tres años después de su paso por Bolognesi y la U, ser tentado para ser un chico reality en Esto es guerra, dedicarse a montar una tienda de joyas y jugar en la liga con el Lima Cricket, en segunda división con el San Lorenzo de Porococha y ascender con Deportivo Municipal a primera, Adrián Zela aún no termina de procesar que hasta hace unos minutos ha estado sentado en el banco al lado de Carrillo, Corzo y Yotún, y que en poco segundos entrará a la cancha para dejar registrado en la historia que solo disputará un partido con la selección peruana y justo será el partido que cualquier futbolista de su edad mataría por jugar: el de la clasificación a Rusia 2018.
Decir que será un partido incluso es mucho. Apenas cinco minutos formales que en la cancha serán casi nueve por el tiempo añadido. Un rechazo a cualquier parte, un balón pifiado con la pelada y algunos forcejeos con Chris Wood, el delantero neozelandés llegado desde la Premier League, serán su aporte. Perdonen la pequeñez. Y como Adrián Zela sospecha que formar parte de la nómina mundialista o siquiera volver de nuevo a la selección resultará una tarea casi imposible decide tomar todo lo que le recuerde de esta noche: el buzo de la selección, la camiseta con el número 4, la licra, el gorrito ruso del festejo y el polo en homenaje al sancionado Paolo Guerrero. “Me llevé todo. Hasta las medias, creo”, contará luego al diario El Comercio.
Alcanzada la cima, la pendiente resultará inevitable. La salida del Deportivo Municipal y luego del Sport Boys. La vida en segunda esta vez con Sport Chavelines y el regreso a primera con el Deportivo Binacional solo para volver a perder la categoría. Un par de ampays televisivos con la marca de los colmillos de la cazadora más cruenta de los peloteros y treinta y dos años cumplidos. Por supuesto, no será el único de aquella noche en dejar de ser considerado por Gareca. Alberto Rodríguez y Paolo Hurtado, presentes en el Mundial, empezarán a ser menos frecuentes en las convocatorias.
Pero Zela será el único apellido que jamás volverá a ser pronunciado por el Tigre en las conferencias al mediodía. Y no habrá espacio para los reproches. Al contrario. “Me siento muy afortunado por haber vivido eso”, dirá luego el defensa con una honestidad conmovedora. Nunca mejor dicho. En su caso, la suerte podría definirse con aquellos nueve minutos jugados sobre el césped del Estadio Nacional.
***
Mucho antes de estar sentado al lado de Ricardo Gareca como su preparador de arqueros la noche del 17 de noviembre del 2017, Alfredo Honores fue primero un guardameta como su padre. Uno que recién a los dieciséis años supo que pertenecía a esa estirpe de incomprendidos parados debajo de un arco.
El quinto de nueve hermanos amaba el fútbol, pero no se sentía en la obligación de seguir los pasos del mítico Chueco Honores, arquero de Universitario al que le bastaba con su apodo para petrificar delanteros. Campeón sudamericano en 1939 y sucesor del Mago Valdiviezo en la selección peruana, había sido parte de una generación que pudo lograr que el Perú fuera rebautizado como tierra de arqueros.
Para que un muchacho nacido en Ascope —con reflejos de piloto de avión y piernas arqueadas como dos pacaes— tapara en Newell’s Old Boys y Platense de Argentina, debía tener el talento escrito en las manos. Su leyenda era tan grande que, cuando Alfredo era aún un adolescente a mediados de los setenta, hasta las monjas sabían quién era su padre. “Si tu papá fue arquero, tú también deberías tapar”, le dijo una de las superioras de su colegio, un día en el que faltaba cubrir el puesto bajo los tres palos.
Así fue como empezó todo.
Uno de los pupilos de su padre, Luis Rubiños, mundialista en México 70 y gurú de futuras generaciones de arqueros, se encargaría de recordarle el sacrificio del puesto. A su llegada a la U, a mediados de 1974, el primer homenajeado en la polka Perú Campeón, el de la defensa colosal, lo inició en las mañas de una profesión no apta para cobardes. “Tu viejo me hacía comer tierra. Ahora yo te voy a hacer comer tierra a ti”, le dijo en uno de sus primeros días de entrenamiento.
Una nueva camada de arqueros empezaba a tomar la posta de una generación que había vivido a la sombra de los idílicos de la era amateur. Las imágenes en tecnicolor de Rubiños, mortal y errático, divinizaban aún más los relatos épicos de Wálter Ormeño, José Soriano, Rafael Asca y Rodolfo Bazán. El fútbol ya no era el mismo, y menos el puesto de arquero. Para cuando Alfredo Honores empezaba su carrera, ni Otorino Sartor, ni Chicho Uribe, acababan por convencer a una hinchada cada vez más severa. La década dorada del fútbol peruano exigía un arquero invencible. Aún cuando alguien debía pararse bajo el travesaño, el puesto seguía vacante.
Un paso más adelante en la formación técnica, el fútbol del Río de la Plata empezó a exportar guardametas. La revolución del puesto en el Perú recién empezaría con Horacio Ballesteros y Ramón Quiroga. Dos argentinos que, más que atajadores debajo del arco, estaban formados para participar en el juego a partir de un saque o desde los movimientos de salida. Uno, sobrio y de cálculo extremo, no pudo nacionalizarse para tapar las Eliminatoria de 1973 por disposición del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. El otro, impulsivo y amparado en la inspiración, se convirtió en el Loco del arco peruano en los Mundiales de Argentina 78 y España 82.
Por aquellos años, marcados por la escuela rioplatense, Alfredo Honores, de padre arquero y madre argentina, soñaba con llegar a la Selección peruana. La convocatoria al Sudamericano Juvenil de 1977 fue un señal alentadora. Al margen de la eliminación en primera ronda, logró quitarle el puesto a Ricardo Ciudad y formó parte de una victoria inolvidable: el 2-1 sobre la Argentina de un petiso apellidado Maradona. En aquel equipo albiceleste también jugaba Hugo Alves, actual miembro del comando técnico de Ricardo Gareca. “Hugo, yo era el arquero peruano en ese partido”, le dijo Honores al concretarse el reencuentro. “Nos abrazamos como hermanos”, aún recuerda.
Durante el apogeo de Quiroga en la selección peruana, el hijo de Chueco pasó por Sport Boys y Municipal, pero sin trascender del todo. Los guantes de titular no estaban hechos para él. Otros arqueros de su generación, como el Chacal Herrera, Manuel Carrizales y Chicho Espinoza —futuro preparador de Pedro Gallese—, alcanzaron mayor vuelo. Desilusionado, luego de probar suerte en la Copa Perú, viajó en busca de su familia materna asentada en Adrogué y Longchamp, al sur de Buenos Aires. Allá, con ayuda de Horacio Torres, mítico tesorero del Independiente, consiguió fichar por el Jorge Newbery de Junín, ciudad que seis años antes había pisado Ricardo Gareca, con su corte punky y el 9 en la espalda de la camiseta del Sarmiento.

Otro guiño del destino le estaría reservado en el Singlar de Ascensión. El equipito, de un pueblo cercano a Junín, llevaba los colores de Boca Juniors, club donde el Flaco se convirtió en portada recurrente de El Gráfico. Pero, al igual que su padre, estaba signado a colgar los guantes antes de tiempo. Si la rotura de los meniscos retiró al Chueco a los 29 años, la rotura de los ligamentos cruzados despidió a Alfredo a los 30. Historias disparejas, pero la rodilla les falló a ambos.
Después de 20 años de trabajar como “un civil más” en la papelera de sus tíos, Alfredo Honores decidió volver a Lima. La crisis económica, luego del Default del 2001, y la postración de su suegro, lo hicieron subirse a un avión. Atrás dejaba un intento de escuela de fútbol en Longchamp. Pero llevaba consigo el título de técnico de la Asociación de Entrenadores de Argentina. La sangre rioplatense le había aflorado y se dejaba sentir en el énfasis de sus palabras, en el sutil movimiento de sus cejas y hasta en la forma de agitar sus manos al hablar. La misma argentinidad que hasta ahora lo acompaña, aunque algo más discreta. Es peruano, pero también se puede decir que pasó a ser el séptimo argentino del comando técnico de Ricardo Gareca durante el camino a Rusia 2018.
Una noche del 2006, durante una conferencia en Lima del expresidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, uno de los principales directivos de Universitario, Juan Carlos Noli, se enteró de que el hijo del legendario Chueco Honores estaba entre los asistentes. Por esos días, Jorge Amado Nunes, el técnico de la U, se había quedado sin preparador de arqueros. Antes de irse, le dejó el teléfono en una servilleta y se despidió con una frase cordial que más parecía una amenaza: “Llámeme”.
Días después, Alfredo Honores, vestido con la indumentaria del comando técnico de la U, pisó el pasto del estadio Monumental por primera vez en su vida. Debía entrenar a Raúl Fernández y José Carvallo, dos arqueros que luego llegarían a la Selección peruana. “Yo estaba en la gloria”, dice, muchos años después, sentado en una cafetería a pocas cuadras de la Videna. En su regreso al fútbol peruano, solo se esmeró en cumplir lo que le había dicho años atrás el Chueco Honores, más como padre que como arquero: “Si tienes trabajo, cuídalo. Dale calidad”.
Eso hizo. Día tras día. Hasta que le tocó asumir la responsabilidad del primer equipo. Después de una relación tormentosa de más de un año, Nunes había sido despedido y, semanas después, Julio Gómez, su asistente, partía en silencio por la misma puerta. La directiva, al tanto de los estudios de Alfredo Honores en Argentina, decidió tramitarle un carné de campo para dirigir y le encomendó la tarea de preparar al equipo para el partido ante Cienciano. El reto más difícil de su carrera había llegado. La mañana del domingo 30 de setiembre del 2007, en uno de los salones del hotel Ariosto de Miraflores, el plantel de la U aguardaba el inicio de la última charla técnica. Omar Jorge, jefe de la Unidad de Menores, también se había sumado para apoyar como técnico interino. La incertidumbre se podía percibir en las miradas de los jugadores. Cinco partidos sin victorias como local, incluida una derrota ante Alianza, hacían dudar hasta de la mítica garra crema. Alfredo Honores no recuerda con precisión si fue antes o después de su intervención, pero lo que no puede olvidar es que las gruesas cortinas rojas del salón se abrieron de par en par. Detrás de ellas apareció Ricardo Gareca, flaco y flemático como hasta ahora. A su lado estaba el Bocha Santín, su amigo y brazo derecho en el fútbol. Sin ningún tipo de ínfulas, el Tigre tomó la palabra y dio un breve discurso, certero e inesperado, al estilo de sus remates cuando era delantero: “Se podrá jugar bien o mal, incluso se podrá perder, pero lo que nunca puede faltar es la actitud”. Aquella tarde, con Gareca en la tribuna, la U le dio vuelta a un 1-0 con dos goles en los últimos quince minutos. Luego de aquel partido el vestuario volvió a ser una fiesta, recuerda Honores.
De aquella experiencia con Gareca, aprendió que para lograr buenos resultados en el fútbol no solo se debe potenciar el plantel de jugadores. “Ricardo mejoró el equipo de trabajo. Le dio valor a todos”, dice Alfredo Honores. El Tigre, un respetuoso del laburante, como se diría en clave argentina, transmitía, a su modo, eso que el Chueco le había inculcado desde siempre.
Esa misma filosofía, pero mejorada por los recursos y la tecnología, se empezó a aplicar en la selección peruana. Pero con un pedido puntual del Flaco Gareca, arquero de partidos de práctica en sus años como futbolista: la búsqueda de un patrón técnico, más allá del estilo de cada portero. “Porque antes se observaban diferencias muy marcadas”, dice Honores. A la par, se dispuso que los arqueros convocados perfeccionaran su ubicación, la lectura de juego, las zonas de equilibrio y que evitaran las voladas exageradas, porque basta con ubicarse mejor para desviar un disparo. “Ese es un mensaje poderoso para el otro equipo. La idea es que piensen: ¿Y ahora cómo le hacemos gol a este?”, explica.
Así como la línea de trabajo estuvo definida desde un principio, también lo estaba quién sería el dueño del arco. A inicios del 2016, Gallese recibió el mensaje de Gareca de labios de Alfredo Honores: “¿Asumes el reto de hacerte cargo del puesto?”. La respuesta fue inmediata. Pero debía elevar su masa muscular y atravesar controles estrictos. “Yo quiero ser arquero de la selección”, le dijo por entonces a Cristian Lagrotta, su representante. Y si bien cedió su lugar a Diego Penny tras la primera fecha doble de Eliminatorias, luego de los partidos ante Brasil y Paraguay, no salió nunca más del arco, excepto por la fractura en el dedo. La lógica aplicada era la misma para los otros puestos: fijar un pacto de confianza mutua. Con mayor razón en un puesto que convive con la culpa y el castigo.
¿Pero por qué Gallese? Alfredo Honores opta por el secreto profesional; prefiere no revelarlo. Pero lo sugiere entre líneas. En el fútbol actual, influido por la ciencia, con pelotas tres veces más ligeras y con rivales más infalibles, el arquero debe esforzarse por cumplir cuatro condiciones: regularidad, concentración, enfoque y comunicación.
El Tigre, al final, se decidió por un guardameta capaz de crecer en cada uno de esos aspectos. Y la noche de la clasificación ante Nueva Zelanda, con un Gallese solvente y más dueño del arco peruano que nunca, bastó para confirmar que la decisión había sido la correcta. Casi dos años después, a Honores le tocaría marcharse tras el subcampeonato de la Copa América 2019, pero si por algo será recordado es por haber dejado bajo los tres postes a un arquero de la talla de su padre. Uno al que hasta las monjas no olvidarán. ~







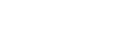









Fue un placer leerte Kike. Historias de vida que van más allá de lo quf uno a simole vista pueda imaginar. Te felicito muy de veras!!!