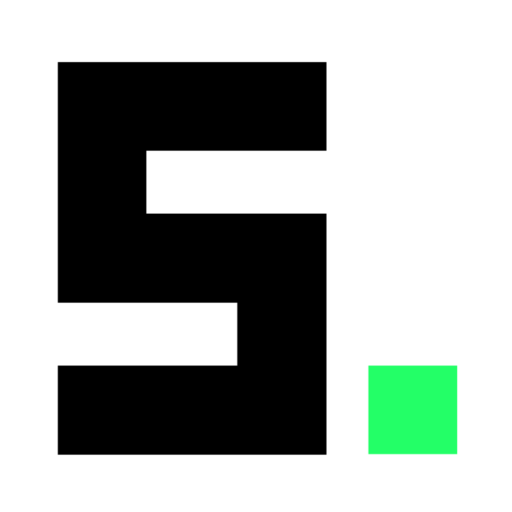Símbolo del empeño y el disfrute, maldición social o necesaria liberación, el sudor es parte ineludible de la condición humana. Húmedas reflexiones de un peruano sudoroso desde Madrid, a propósito del debut de Revista Sudor.
En La broma infinita, novela cumbre de la ficción wallaceana, la palabra “sudor” aparece escrita 72 veces; el verbo “sudar”, en sus varias conjugaciones, 46. Mis momentos sudorosos favoritos, que suelen ser graciosos y también muy tristes, como todo en David Foster Wallace, son cuando hace su aparición el gurú Lyle en esa escuela-internado-cárcel-manicomio para futuros tenistas de alto rendimiento donde transcurre buena parte de la novela. En la inmensidad de la escuela, el gurú parece vivir dentro del gimnasio, siempre vestido con un top y una malla de licra, y siempre sentado en posición de loto sobre el cesto de las toallas sucias. Nadie sabe de dónde ha salido ni por qué se le permite estar ahí, solo que “vive del sudor de los demás”; literalmente, puesto que el sudor de los alumnos es su único alimento, su monodieta: eso sí, rica en sales minerales. Cuando los futuros tenistas terminan de levantar pesas, saltar soga o hacer abdominales, si quieren, pueden dejar que el gurú les lama los brazos, el cuello, la cara. Todos están seguros de que no es algo sexual, ni homo ni hétero, así que las chicas también se dejan lamer. Es un mero intercambio: sudor por sabiduría. A cambio de que le permitan dar sus lametones, el gurú Lyle les transfiere sus enseñanzas. Por ejemplo: “Y el Señor dijo: Que el peso que tú levantas no exceda tu propio peso”.
La verdad es que cuando leí La broma infinita no reparé en las 118 escenas en las que alguien aparecía sudando. Lo hice recién hace poco y a partir de otra novela, la última de Alberto Fuguet titulada tautológicamente así: Sudor. En esta, la palabra ídem se repite solo 41 veces, y eso que se trata de un relato re-gay en el que el líquido producido por la transpiración —exclusivamente masculina y en especial la que brota de ciertas partes del cuerpo masculino— funciona no solo como jugoso afrodisíaco para los personajes, sino como detonante del propio artefacto literario. De hecho, en una de esas derivas metaficcionales que tanto le gustan a Fuguet, el personaje que dentro de la novela de verdad está escribiendo otra novela imaginaria que se llama igual —o sea, Sudor— dice que la escribirá a lo largo de “todo el verano”, por lo tanto que será “un libro sudado”.

El escritor y traductor Javier Calvo, a la sazón el traductor de cabecera de David Foster Wallace, cree que a Wallace se le percibe hoy como el “epítome de la agonía de la creación” y que, “como sucede en estos casos, su obra entera pasa a ser leída en base a su biografía”. Es cierto: pasa con Sor Juana, pasa con Vallejo, pasa con Bolaño y a mí, al menos, me ha pasado con Wallace, a cuyas novelas y cuentos llegué a partir de sus crónicas y ensayos personales. De modo que, cuando caí en la cuenta de los 72 sudores y 46 sudadas que inundan La broma infinita, me acordé del pañuelo amarrado a la cabeza con el que Wallace solía salir en las fotos, incluso en los retratos oficiales de las solapas de sus libros. “El Kurt Cobain de la literatura”, lo llama Calvo. Sí, pero no solo.
Ocurrió que en mi relectura de La broma infinita no solo vi más claramente su agónico intento por reescribir Los hermanos Karamázov, sino que me reencontré con dos personajes que tienen otra clase de relación con el sudor, menos graciosa pero en ningún caso menos triste que la del gurú. Uno de ellos es Orin, el mayor de los tres hermanos Incandenza que protagonizan la saga y exjoven promesa fracasada del tenis competitivo. Sobre él, Wallace escribe: “Por más alto que ponga el aire acondicionado o por más finas que sean las sábanas, Orin se despierta con su propia estampa impresa de sudor en el sitio donde ha dormido; la huella se seca lentamente durante el día hasta convertirse en una orla salada y blanca apenas separada del resto de siluetas secas y débiles de la semana, de modo que su imagen fosilizada en posición fetal se repite a lo ancho de la cama como una baraja de naipes apenas superpuestos, como una marca ácida o una exposición fotográfica”. El otro es Marlon, casualmente expareja de dobles de Orin cuando este aún prometía como tenista y que “estaba siempre en la ducha y hacía lo indecible para estar limpio. Usaba talco, píldoras y parches eléctricos. Y pese a todo, este Marlon chorreaba y relucía. Escribía logrados versos sobre el chico seco y limpio que había en su interior y que trataba de traspasar su empapada superficie. Siempre parecía que le había llovido encima. Pero no era un chaparrón. Marlon había estado empapado desde el útero materno”.
“Amado sea el que trabaja al día, al mes, a la hora, / el que suda de pena o de vergüenza”. El verso, por supuesto, es de Vallejo, de Traspié entre dos estrellas, un poema que bien leído —esto es, de preferencia en silencio— puede hacerme llorar abrazado a Julio Villanueva Chang.
Sí, David Foster Wallace fue primero el muchacho y después, y para siempre, el hombre que sudaba. En las residencias de estudiantes de su época universitaria, sus antiguos compañeros recuerdan que —como Marlon— se duchaba varias veces al día, aun de madrugada, y tenía distintas toallas en uso que ponía a secar por ahí, colgadas de sillas, percheros o barandas. Para disimular este comportamiento, que él consideraba producto de una mente trastornada, empezó a pasearse por el campus con una raqueta de tenis en una mano y una toalla de deportista en el hombro. Su lógica era que, si se cruzaba con alguien, siempre podría aducir que estaba sudando porque acababa de jugar al tenis. Él mismo se diagnosticó un síndrome que incluía el término médico para la sudoración excesiva, “hiperhidrosis”, y fue por el mismo motivo que empezó a llevar el pañuelo atado a la cabeza que, ya de paso, lo condujo a dejarse el pelo largo. De un tiro mataba dos pájaros: el pelo largo le servía de pretexto para no quitarse nunca el pañuelo y el pañuelo impedía que el sudor le empapase la cara.
Años más tarde, cuando Wallace ya era Wallace, “uno de esos escritores que aparecen de tanto en tanto y una de esas inteligencias que no aparecen casi nunca”, Rodrigo Fresán se lo cruzó en un bar en Estados Unidos. Tenía, por supuesto, la cabeza cubierta por el pañuelo, “como queriendo mantener bajo control todo lo que burbujeaba y hervía ahí dentro”. Fresán le preguntó por qué lo llevaba todo el tiempo. Wallace se lo dijo: “Es que transpiro mucho”.
![]()
Durante mucho tiempo yo también he sido primero el muchacho y después el hombre que suda; es decir, que sudaba. No las palmas de las manos ni mis peludas axilas, no: no me refiero a una zona en particular, sino a todo el cuerpo, desde la coronilla hasta los dedos de los pies, sin olvidar, claro está, las partes que hacen las delicias de los personajes de Fuguet.
Nací en el limeño barrio costanero de Miraflores, me hice adulto en el puerto del Callao y he vivido la mayor parte de mi vida viendo el mar por lo menos desde la azotea de mi edificio. Siempre me ha perseguido la voz de Martín Adán: “A mí, en la tarde, frente al mar, el alma se me pone buena”. La humedad ambiental en la que mis pellejos han chapoteado felices raramente bajaba del ochenta por ciento y en mis momentos de euforia anfibia he respirado aire mezclado con agua al cien por ciento de humedad. He sido, pues, una especie de rana bruñida, una envoltura de charol, encantado de zambullirme en la neblina limeña o en los vientos acuosos del Mediterráneo.

Arropado por esa humedad, recuerdo que sudaba de niño cuando iba y volvía del colegio, o cuando me metía a recoger la pelota al patio de unos vecinos cascarrabias y enemistados con la infancia y no quería que me descubrieran. Sudé de adolescente… vaya si sudé de adolescente. Sudé a mares tras conseguir mi primer trabajo, a los 16 años, cuando me peinaba la ciudad en verano para hacer encuestas en puestos de mercado llenos de gente sudorosa, y sudaba también de ignorancia y mala conciencia en los exámenes universitarios de matemáticas al estirar el cuello para intentar copiar de los que sí sabían las respuestas. Se me mojaba la espalda cuando me compré mi primer carro sin aire acondicionado, y el segundo y todos, y empapé aun más el respaldar del asiento las veces que hice de taxista para no quedarme sin dinero que entregarle a las multinacionales petroleras; era tanto lo que sudaba con las manos al timón que me acostumbré a llevar camisetas secas de repuesto en la guantera. Sudé, cómo no, cuando nació mi hijo: sudé algo parecido a las lágrimas todas las veces que tuve que acunarlo para que dejara de llorar de madrugada y sigo sudando ahora cuando me pide que lo lleve sobre mis hombros. Sudé también el día de mi matrimonio, en una boda rural cuyo pacto solo quedaba sellado si los dos regábamos la tierra con nuestras gotas gordas de sudor tras cavar un hoyo para sembrar un árbol. En fin, soy capaz de sudar con ropa, en traje de baño y calato. Con el sol cayendo a plomo o bajo una sombrilla de colores. Dando cuenta de un cebiche, de un café a media tarde o una cerveza granizada. Cocinando o tendiendo la ropa. Me suda la nuca y mojo la almohada al dormir y, de hecho, ahora mismo tengo empapadas las nalgas y también my privates mientras escribo esto en pleno verano septentrional, viendo cómo afuera, en la calle, los termómetros marcan 39 grados.
Si es por sudar, puedo hacerlo hasta hiperrealistamente, al ver por ejemplo cómo se le humedecían los sobacos a mi prima Halle Berry en la alfombra roja de los Óscar.
Así las cosas, “todo estaba bien” como gimoteaban los mamertos del grupo Río, hasta que me mudé a Madrid. A las dos semanas de instalado en la capital española —ubicada en el punto más alejado del mar de lo que viene siendo una ¡península!— ya había cambiado a los mamertos de Río por Kiko Veneno y con él cantaba aquello de “te echo de menos lo mismo que antes te echaba de más”. Me había desaparecido el sudor y lo extrañaba como una almeja a su baba.
 Me salieron sarpullidos en la piel y por las noches no podía dormir debido a la picazón y también a una sequedad de garganta que no se aplacaba siguiendo ningún método, ni siquiera el de Faulkner. Acabé en la consulta de la seguridad social, donde una doctora me explicó los conceptos de “hipohidrosis”, sudar poco, y “anhidrosis”, no sudar nada, y me tranquilizó diciendo que lo mío no era eso sino una reacción natural a la sequedad de Madrid; “natural” para quien no es lagartija ni ha nacido aquí, se entiende. También me sugirió que hiciese ejercicio, fuese de vez en cuando a una sauna y a partir de ese momento intentase comprarme ropa de seda, lino, gasa, batista, crespón u otras telas tan delicadas como raras que por suerte he olvidado. Lo que sí recuerdo es que cuando me probé mi primer piyama de seda ante el espejo de una tienda para abuelos ricachones fue tan contundente la visión de mí mismo como un Hugh Hefner sin mansión ni parafilias sexuales que de inmediato tracé un ambicioso plan alternativo: leer con más atención a Arto Paasilinna y buscar un equipo de fútbol lo suficientemente malo o misericordioso para que me aceptaran como delantero centro a mi provecta edad de cuarenta y tantos años.
Me salieron sarpullidos en la piel y por las noches no podía dormir debido a la picazón y también a una sequedad de garganta que no se aplacaba siguiendo ningún método, ni siquiera el de Faulkner. Acabé en la consulta de la seguridad social, donde una doctora me explicó los conceptos de “hipohidrosis”, sudar poco, y “anhidrosis”, no sudar nada, y me tranquilizó diciendo que lo mío no era eso sino una reacción natural a la sequedad de Madrid; “natural” para quien no es lagartija ni ha nacido aquí, se entiende. También me sugirió que hiciese ejercicio, fuese de vez en cuando a una sauna y a partir de ese momento intentase comprarme ropa de seda, lino, gasa, batista, crespón u otras telas tan delicadas como raras que por suerte he olvidado. Lo que sí recuerdo es que cuando me probé mi primer piyama de seda ante el espejo de una tienda para abuelos ricachones fue tan contundente la visión de mí mismo como un Hugh Hefner sin mansión ni parafilias sexuales que de inmediato tracé un ambicioso plan alternativo: leer con más atención a Arto Paasilinna y buscar un equipo de fútbol lo suficientemente malo o misericordioso para que me aceptaran como delantero centro a mi provecta edad de cuarenta y tantos años.
Es una pena que en todo este tiempo no haya aprendido finés, porque hoy podría contarles de qué va ese libro de Paasilinna titulado Seitsemän saunahullua suomalaista, algo así como su particular guía de la sauna finlandesa. En cuanto a sus novelas, al menos las que están traducidas al castellano, en casi todas suele aparecer un personaje alcohólico y loco que lo primero que hace es construir una “cabaña de sudor” en medio del bosque; esto es, una sauna: una variante del jardín epicúreo ad hoc para la estepa finlandesa, ideal para pasar las tardes sudando y charlando con los amigos. Sudar en grupo es una de las dos condiciones indispensables para llevar una vida que merezca ser vivida, viene a decir Paasilinna. La otra, supongo que ya la adivinaron, es beber vodka, también en grupo. La cuestión es que, desesperado por sudar, yo también me busqué mi “cabaña de sudor” —una sauna de gimnasio— y allí fui con mi toalla a la cintura durante algunas semanas. Los sarpullidos dejaron de escocer y empecé a dormir mejor (con un piyama de lino y la inestimable ayuda de una crema con corticoides, todo hay que decirlo), pero en el fondo sentía que ese no era yo: el muchacho y luego el hombre que sudaba, lo que extrañaba era hacerlo al aire libre. Si quería mi propio jardín epicúreo, tenía que ser de verdad.
“No tengo nada que ocultar”, contestó Gennaro Gattuso la vez que le preguntaron cómo podía seguir corriendo como corría en el mediocampo del Milan a los 34 años: “mi dopaje particular es la pimienta y el sudor”. Me encantaría decir lo mismo sustituyendo la pimienta por el ají, pero no es verdad. Correr, lo que se dice correr, lo hago a veces en solitario y supongo que como Murakami al principio, después de traspasar el club de jazz que regentaba y de dejar de fumar sesenta cigarrillos al día: o sea, como mucho cinco kilómetros en suelo llano, escuchando rock industrial en el iPod y todo para acabar sin aire y con calambres en músculos escondidos hasta detrás de las orejas. Lo que hago en cambio en las canchas de fútbol es simplemente jugar, lo que siempre he entendido por jugar en mi caso: pararme en el lugar más discreto y vacío del césped a la espera de que alguien se acuerde de mí y me pase la pelota, lo cual a veces coincide con que el lugar elegido está en las inmediaciones del arco contrario y las nueve musas de la Antigua Grecia y yo acabamos gritando gol con muchos signos de exclamación y corriendo —ahora sí— como pollos sin cabeza. En estos casos, no hace falta decirlo, vuelvo a casa más sudado que nunca.
![]()
Tal vez si algo es el sudor por encima de todo es un código, un lenguaje, una forma húmeda y a menudo olorosa de decir aquí estoy yo, de lanzar un mensaje de alerta o seducir a tu media naranja. Hace unos años, el biólogo suizo Claus Wedekind llevó a cabo una investigación conocida como la Sweaty T-shirt Study. Le pidió a un grupo de mujeres voluntarias que olieran el sudor impregnado en camisetas (T-shirts) de hombres diferentes y observó que sus preferencias coincidían con una mayor diversidad en la familia de los genes que activan la respuesta inmunitaria. Es decir, que el olor asociado a la transpiración masculina las ayudaba a elegir parejas con las que podrían tener una descendencia con un sistema inmunológico más diverso y fuerte. Cuando me enteré de esto, me acordé de Otto West, aquel intelectual estúpido —valga el pleonasmo— que encarnaba Kevin Kline en Un pez llamado Wanda. West/Kline se excitaba oliéndose sus propias axilas, sobre todo la izquierda, a juzgar por otro hallazgo científico que sostiene que el olor que llamamos “a transpiración” no proviene del sudor en sí —que tan solo es agua y sales minerales— sino de la descomposición de desechos fisiológicos a cargo de las bacterias de la piel y que, en tanto dependiente del sistema linfático, ubicado a la izquierda del cuerpo, nos huele más la axila siniestra que la diestra. No es broma, como tampoco lo es la vida del pobre tipo de Singapur que fue condenado a 14 años de cárcel por olisquearle las axilas a las mujeres en la calle, ni los resultados de otros dos estudios, en este caso de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Utrecht, en Holanda, que han probado que oler la transpiración producida en situaciones de miedo, ansiedad o estrés generan asimismo sensaciones de miedo, ansiedad y estrés. O, lo que es lo mismo, que el sudor es un idioma eficaz para transmitir el peligro.
El sudor también es una metáfora, como escribió Diego Fonseca en un artículo titulado de forma muy similar a este (es lo que tiene la poesía de Vallejo, que emociona hasta a los argentinos). El sudor, pues, como alegoría del esfuerzo pero también del goce. Del dolor y al mismo tiempo del placer. De la penitencia y la purificación. O de la maldición del trabajo y la celebración del triunfo. Nadie es ajeno al célebre arrebato de ira de Dios en el Génesis cuando le dijo a la mujer: “Incrementaré los pesares de tu fecundidad; parirás hijos con dolor, sentirás ansia de tu esposo y él será tu amo”, y acto seguido al hombre: “Con esfuerzo te ganarás el alimento todos los días de tu vida. […] Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás”. Borges tradujo un diálogo anglosajón del siglo XI en el que el sudor cumplía otro papel en la creación. En él, Salomón y Saturno miden su sabiduría con preguntas capciosas acerca de dónde estaba y qué hacía Dios mientras concebía el mundo. Saturno le pregunta a Salomón con qué material fue hecho Adán. “Con ocho libras”, le responde este. “Dime de qué”. Y Salomón enumera: la primera libra era de polvo y con ella hizo su carne, la segunda era de fuego y por eso su sangre es roja y caliente; hasta que llega a la séptima libra, que “era de rocío y así le fue dado el sudor”. A finales del siglo XIX, el antropólogo italiano Paolo Mantegazza publicó un atlas de las expresiones de dolor. Su catálogo ponía el énfasis en los gestos mímicos y las contracciones musculares, pero también incluía secreciones como las lágrimas, la saliva o el sudor. El sudor, según Mantegazza, tenía la virtud de expresar “experiencias compuestas”. Por ejemplo, la mezcla de agonía y deleite en la desfloración o el parto.

“La democracia divide a los hombres en trabajadores y perezosos. No está destinada para aquellos que no tienen tiempo para trabajar”, dejó dicho el austriaco Karl Kraus, el mismo que se reía de Freud asegurando que el psicoanálisis era la única cura que había inventado su enfermedad. En este mundo moderno donde los robots podrían hacerlo todo y los humanos dedicar nuestros mejores esfuerzos al ocio con fines de creación o no, sudar debería alejarse poco a poco del trabajo y por lo tanto de la maldición bíblica. Los anglosajones de hoy —malos hijos de los autores del diálogo traducido por Borges— podrían revisar su diccionario y mandar a jubilar esa espantosa palabra sweatshop con que llaman a las fábricas, en su mayoría clandestinas y en su totalidad ubicadas en los países más pobres del mundo, donde las corporaciones de la ropa-barata-pero-de-marca esclavizan a sus trabajadores para que la otra media humanidad pueda salir de los malls con las bolsas llenas y una estúpida sonrisa de satisfacción en la cara. Es más o menos lo que viene a decir el narrador de Las aventuras de Tom Sawyer tras la famosa escena en la que el niño Tom logra que sus amiguitos pinten la pared que a él le han dejado de tarea: cuando les suelta el embuste de que pintar “no es ninguna tontería sino algo muy importante”, consigue justamente que sean ellos quienes pinten jugando o, mejor dicho, jueguen a pintar. En la novela de Twain, el narrador sentencia: “Si Tom hubiese sido un gran filósofo lleno de sabiduría…, hubiese comprendido en ese momento que el trabajo consiste en lo que el hombre está obligado a hacer, y que el juego consiste en lo que el hombre no está obligado a hacer”.
El dios del Antiguo Testamento era un amargado aguafiestas y desconocía que alguien puede sudar sin ganarse ningún pan. De hecho, me resisto a revisar las estadísticas, pero me apuesto este pellejo sudoroso a que los que más sudan tratando de ganarse el pan son los que menos pan tienen al final para llevarse a la boca.