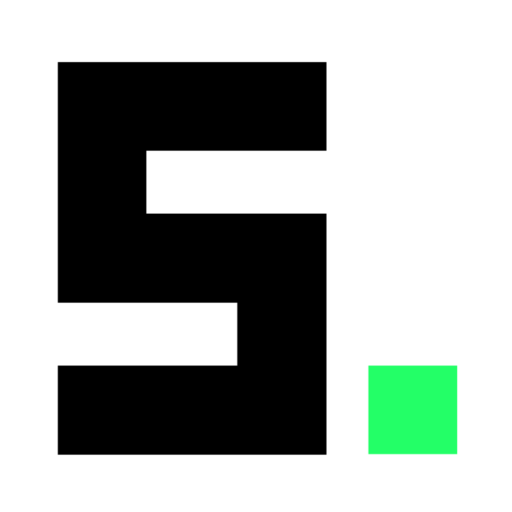Desde hace doce meses, tras perder dos medallas y un récord panamericano en Toronto 2015, una austera oficina al interior del Estadio Nacional, con apenas tres funcionarios y el pomposo nombre de Comisión Nacional Antidopaje, vigila la pureza urinaria de nuestros 2800 deportistas de elite. A dos años de Lima 2019, el IPD cuenta con menos de treinta oficiales de control de los cien que se requiere. ¿Cómo fue su labor anónima unos días antes de Río 2016?
Todo empieza con los pantalones abajo. En la obscena soledad de un baño. A puertas cerradas. Sin tanto apuro. Porque no todos mean tan rápido. Aunque algunos sí, como Hernán Viera que saca su semiflácido pene y tarda apenas seis segundos en propulsar un chorro firme y dorado. Cuida de no rebalsar el pote de plástico y por eso levanta uno de los brazos como si hubiera cometido un delito. En realidad, lo hace para no ser acusado de uno más adelante. No es la primera vez que pasa una prueba de dopaje en su vida. Conoce el protocolo de memoria y por eso expone sus pudencias sin pudor. Tiene el pantaloncillo rojo de seleccionado de pesas del Perú por debajo de las rodillas y la camiseta blanca con el escudo de su Federación por encima del pecho. Un deportista vive para ser observado, y él lo sabe.
Durante el minuto y medio que ha durado verlo acercarse al mingitorio, recolectar la muestra, lavarse las manos y salir, Hernán Viera no ha intentado nada sospechoso. Al menos nada de lo que la Comisión Nacional Antidopaje (Conad) y la World Anti-Doping Agency (WADA) advierten como prácticas delatoras: uso de catéteres ocultos tras el pene, miembros falsos, bombas de presión activadas desde la axila, bolsas de orina camufladas al interior de la vagina —en el caso de las mujeres—, suplantaciones de personas, intentos de soborno. O, dicho de otro modo, algún mecanismo, burdo o sofisticado, para alterar la muestra. Porque sí, los deportistas hacen trampa. Lo hacen a menudo. Esa es la principal razón por la que Hernán Viera y más de 280 mil deportistas al año en todo el mundo pasan controles antidopajes para demostrar su inocencia; aunque suene mejor decir que son pruebas de rutina. Y es que en el deporte todo deportista es potencialmente culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y la única forma es hacerlo en un baño, con los pantalones abajo, junto a un oficial de control que tiene la misión de comprobar la honestidad de los genitales.
![]()
Dos horas antes de la prueba, las únicas personas enteradas son el médico Víctor Carpio y Erick Garay, su asistente. Ambos están sentados en una oficina al interior del Estadio Nacional, justo debajo de la tribuna occidente. El espacio es austero y el parqué del piso no tiene brillo. Apenas tres escritorios, una gaveta, un minibar y unos afiches decoran el ambiente. Lo único que delata su importancia es el letrero al lado superior de la puerta de ingreso: “Comisión Nacional Antidopaje”.
—Recién llevamos aquí unos tres meses —dice Carpio una mañana de junio de 2016. Además de ser el director ejecutivo del Programa Nacional Antidopaje, tiene un asiento en la Comisión como representante del Colegio Médico del Perú, encabeza los controles a los deportistas, coordina las labores de prevención, dicta las charlas informativas y actúa como vocero oficial.
El presupuesto es limitado. Y se refleja en el espacio disponible, en el personal y en el tiempo de funcionamiento. Hace tres meses la Comisión Nacional Antidopaje (Conad) no era más que un directorio de siete miembros de diferentes instituciones que se reunían, con suerte, una vez al año. Después de los positivos del nadador Mauricio Fiol y la atleta Gladys Tejeda en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) decidió crear una oficina operativa que llevara a la práctica la lucha contra el dopaje. La presión política y el escándalo mediático agilizaron la medida.
[adinserter block=”3″]
El organigrama de la Conad tuvo que acomodarse a las exigencias. Además de una dirección central, se incluyó un Comité de sanciones, otro de Autorización de uso terapeútico, uno más de Apelación y un despacho de Asesoría legal. La parte ejecutiva quedó a cargo de Víctor Carpio, con tres áreas subordinadas: una de Educación, a su mando, otra de Comunicación y Control, manejada por Erick Garay, encargado de coordinar con los oficiales acreditados para realizar las pruebas, y, finalmente, un área Administrativa con un solo funcionario. Un amasijo de despachos y cargos para apenas tres personas. Sí, tres personas.
—El asistente administrativo es Roger —dice Carpio mientras señala a un hombre alto de no más de cuarenta años que acaba de ingresar a la oficina y saluda con discreción.
La hora apremia. Es casi mediodía en la Lima invernal, pero Víctor Carpio no parece apurado. Especialista en fisiología, viste de jeans y camisa a cuadros y lleva unos lentes con monturas al aire. Esta mañana de inicios de julio luce especialmente calmo. Como si las críticas a los responsables de la delegación en los Panamericanos no lo hubiesen alcanzado. El dopaje de dos de los máximos referentes del deporte peruano fue un cataclismo al interior del sistema deportivo local y él, como médico a cargo de los 158 deportistas que viajaron, se convirtió en el rostro visible de una dirigencia que no realizó las pruebas preventivas antes del viaje. Diez meses después de aquel episodio, Víctor Carpio acepta lo vivido como una lección. Lo dice sin parpadear. Acomoda su metro 60 de estatura sobre una silla giratoria, mira al vuelo los mensajes que no paran de llegarle a su smartphone y, luego, exhala hondo antes de repetir lo que pareciera estar cansado de repetir tantas veces.
—El haber perdido dos medallas y un récord panamericano movió a todos mediáticamente. Me hicieron polvo, pero yo me mantuve tranquilo. Los opinólogos salieron a decir mil cosas. De las mil, 999 estaban erradas. Pero sí había un punto rescatable: qué pasó con la delegación, por qué no fue controlada antes del viaje —dice.
Ni el propio Víctor Carpio tiene la respuesta. Solo sabe que se hizo el pedido en su momento, pero que no quedó escrito en un papel, como corresponde. No menciona a ningún responsable. No pronuncia nombres. Prefiere no usar la palabra negligencia. Tan solo se limita a aclarar que los controles previos no garantizan nada. Ni siquiera ahora que los 29 deportistas peruanos que irán a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 serán sometidos a pruebas de descarte.
—Nadie nos asegura que en Río, en pleno juego, no salga un dopado, a pesar del control. Porque los controles no son la herramienta real para evitar el dopaje. La educación es lo que hace que no haya doping. Eso es lo que va a cambiar el deporte en el Perú —dice y vuelve a mirar su celular.
Hernán Viera es uno de los últimos que pasará la prueba. Él todavía no lo sabe. Víctor Carpio y Erick Garay están listos para ir en su búsqueda hasta la sede del Comité Olímpico Peruano en San Luis. Llevan unas fichas de color amarillo, colectores de orina en bolsas herméticas y frascos de vidrio para almacenar la muestra en empaques sellados. Cargan todo en una caja de mudanza, se despiden de Roger y salen de la oficina, que, por cierto, no tiene baño.
![]()
El automóvil deportivo rojo de Víctor Carpio sortea la pista auxiliar de la Vía Expresa a mediana velocidad. Es su ruta habitual de casi todos los días. Al menos una vez por la mañana tiene que ir del Estadio Nacional a la Videna. O viceversa. En el cambio del semáforo en el cruce con la avenida Canadá, aprovecha para explicar el procedimiento que deberá cumplir Hernán Viera. Cinco pasos que enumera con especial cuidado mientras no le quita la vista al parabrisa.
Primero, el deportista es seleccionado. La forma puede variar: aleatoria, dirigida, por su colocación en la competencia o por control inteligente. Casi de inmediato se le comunica al oficial a cargo el nombre del elegido. Segundo, una vez que acaba la competencia o su entrenamiento, el deportista es notificado. Debe firmar un cargo con la hora exacta. Y si acaso rechazara el control, la sanción sería automática. Tercero, se dirige junto al oficial de control hasta la estación de antidopaje. En este punto del proceso solo existen tres razones por las que se tolera un retraso: una atención médica, una entrevista periodística o una premiación. Cuarto, ya en la estación de control, debe hidratarse para facilitar la micción y solo irá al baño cuando tenga muchas ganas. Quinto, luego de elegir un vaso colector será acompañado por un testigo de muestra de su mismo sexo que deberá cerciorarse de que la orina provenga de los genitales. La luz cambia y Víctor Carpio acelera.
—El testigo de muestra tiene que ver que la orina salga de la uretra o del pene. Si no se evidencia eso, es una prueba fallida —dice mientras el flujo de automóviles corre uniforme por la avenida Canadá.
El procedimiento suele aplicarse con rigor durante las competencias deportivas. Pero no ha sido suficiente. Los 312 casos de alteración de pruebas positivas en Rusia entre 2011 y 2015 y la larga lista de dopajes en los que se incluyen a figuras como Lance Armstrong, María Sharapova, Tyson Gay y Asafa Powell provocaron que la WADA asumiera una actitud más severa. La apertura de pruebas de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012 comprobó, al menos, 98 nuevos casos de uso de sustancias prohibidas, que en ese momento no estaban incluidas en la lista negra. La decisión se tradujo en un mayor control sobre los deportistas. Pruebas fuera del calendario de actividades. Con visitas inopinadas. En gimnasios. En residencias deportivas. En hoteles. Incluso en centros de trabajo y hasta en las mismas casas de los atletas. Una especie de Gran Hermano que lo ve y lo controla todo. Si bien el Anti-Doping Administration & Management System —con siglas que asemejan el nombre de un señor de modales refinados (ADAMS)— es presentado como un aliado de los deportistas honestos, obliga a justos y pecadores a agendar todos su movimientos. Todos. Sin excepción. No hay margen para la buena fe. Al ser localizables, los oficiales de control podrían irrumpir a las 4 de la mañana en sus cuartos, sacarlos de la cama y hacerlos orinar hasta llenar un pote del tamaño de un vaso de refresco. Negarse no es una alternativa sensata.
—Si no puedes aguantar que te vayan a controlar, sé amateur. No seas elite. Dedícate a correr por tu casa. Porque el principio del control de dopaje es que será en cualquier momento y en cualquier lugar. No existe un sitio ni un horario específico —dice Carpio y Erick Garay, sentado en la parte trasera del automóvil rojo, asiente con la cabeza.
Pero la omnipresencia de los oficiales del sistema antidopaje tiene un límite. El alto costo de las pruebas —400 dólares por cada una de ellas— restringe el número de controles. Tan solo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 asistirán 12 mil deportistas de 42 países. La organización será capaz de asumir el costo de apenas 1200 pruebas. Un número elevado, pero que no alcanzará para cubrir al total de participantes. La solución, sin embargo, se dio a partir de la experiencia de Toronto 2015: el sistema de controles inteligentes. La selección de los analizados deja de estar regida por el azar y responde a factores de riesgo empíricamente mediables. Ocho en total. El último control del año, el tipo de disciplina deportiva y el lugar de entrenamiento son solo algunos de los criterios para analizar la orina de unos y no de otros. Un positivo en el historial, además, generará una mayor atención, como ocurriría con un exconvicto reinsertado en la sociedad. Gladys Tejeda es una de las deportistas que debe vivir con ese estigma. Tras los seis meses de sanción por el analítico adverso en Toronto 2015, la atleta ha sido controlada cuatro veces en menos de medio año.

Desde los casos de Tejeda y Fiol, la palabra dopaje volvió a ocupar un lugar preponderante en las portadas, en los noticieros y en las conversaciones de combi. La maratonista perdió la medalla de oro y el récord panamericano por consumir Furosemida, un diurético prescrito por tratamiento médico. El nadador, en cambio, tuvo que devolver una medalla de plata por tener en la sangre rastros del anabolizante Stanozolol. Al margen de las consideraciones científicas, el congresista Daniel Abugattás prefirió congraciarse con la tribuna y reintrodujo el término “pichicata”, asociada al consumo de sustancias prohibidas en contextos no deportivos. El informe Mclaren, como respuesta al escándalo del doping en Rusia, cobró mayor relevancia en el Perú. La sospecha se posó sobre la comunidad deportiva y los estudios de televisión se llenaron de especialistas en sustancias impronunciables. Al cruzar por el frontis de la Federación Peruana de Fútbol, Víctor Carpio tiene ambas manos en el volante y sonríe a causa de la inusitada histeria. En el caso del fútbol ocurre a menudo. Sobre todo porque es la disciplina que realiza pruebas a nivel nacional desde 1997. Basta la noticia de un analítico adverso para imaginar un consumo generalizado. Sucedió tras el último positivo del arquero Luis Llontop en 2014. Antes con Joel Sánchez, antes con Antonio Lizarbe, antes con Chemo del Solar, antes con Bica y Germán Pinillos, y así con los 27 casos registrados en total.
—No es que se dopen más, sino es que han sido más controlados —tercia Erick Garay.
El consuelo para Víctor Carpio y todos los que conforman el sistema antidopaje es que el problema no tiene características de pandemia. El grupo de deportistas que se dopan voluntariamente es mínimo. Al menos eso dicen los estudios más recientes de la WADA: el grupo de los que hacen doping voluntario es menos del 10% de la población real de dopados. Si eso se traslada al total de deportistas del mundo, apenas un 2% son los que optan por la trampa deliberada.
—En el Perú hay 6 mil deportistas. Eso quiere decir que, en teoría, tenemos 120 deportistas que se dopan —dice Carpio, quien hace una pausa y agrega un poco más aliviado—: Pero no hablamos de deportistas de alta competencia.
Al reducirse el grupo de potenciales dopados, la nueva estrategia de la Comisión Nacional Antidopaje apunta más a la prevención que a la sanción. Por eso Víctor Carpio prefiere reconocerse en la figura de un educador antes que en la de un cazador de tramposos. Aunque, en última instancia, no tenga más alternativa que convertirse en el más implacable de ellos.
—No somos ni la DEA, ni somos perros antidrogas. Nuestra función es educar. Si estás usando una sustancia prohibida, yo te digo que no puedes, no debes, ni tienes que competir. Porque yo te voy a controlar. Y si sale un analítico adverso, te vamos a sancionar —dice.
Las charlas informativas ya empezaron, pero los controles van de la mano. Al cierre del 2016 se deberán haber cumplido 203 en total, incluidos los 29 a los clasificados a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La meta es llegar a los 800 análisis, correspondientes a los que conformarán la delegación peruana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En un futuro debería ser normal controlar anualmente a los 2400 atletas que integran la elite deportiva. La exigencia se desprende de las estrictas recomendaciones de la Controlaría General de la República. Y es que todos estos deportistas tienen algo en común: el apoyo económico recibido por el Estado.
Esa es la razón por la que Víctor Carpio y Erick Garay acaban de bajar del automóvil deportivo rojo. Tienen una sola misión. No se irán del Comité Olímpico Peruano sin la orina de Hernán Viera.
![]()
—Como las pruebas son solo para los que viajan, Hernán se enterará de que irá a Río por nosotros —dice Melissa Zamillán, una de las 20 oficiales acreditadas que existen en el Perú.
Sentada detrás de un escritorio, no oculta la sonrisa cómplice. Lleva cuatro de sus 36 años como oficial y nunca lo ha asumido como una labor opuesta a la de los deportistas. Por el contrario, siempre se ha sentido muy cercana a ellos. Es fisioterapeuta y regenta un centro de fisioterapia junto a su esposo, pero esta vez no lleva el traje blanco. Viste una polera ploma, un polo negro estampado y unos jeans azules. Acaba de llegar al edificio del Comité Olímpico Peruano convocada por Víctor Carpio. Mientras aguarda en una oficina del Departamento de Nutrición la llegada de Hernán Viera, dice que lo único malo de ser oficial es no tener una hora fija de almuerzo.
Se tuvo que conformar con ver por televisión los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Otros cinco oficiales conformaron el equipo peruano. Al margen de esa ausencia, Melissa Zamillán tiene una trayectoria significativa: participó en los Juegos Bolivarianos de Playa de 2012, en los Bolivarianos de 2014 y en campeonatos sudamericanos de diversas disciplinas. Conoce el protocolo como si se tratara de cepillarse los dientes y ha templado su paciencia tras comprobar que nada se espera más como la orina de un deportista sin ganas de ir al baño. El haber formado una de las primeras promociones de oficiales, le ha permitido ganarse un espacio en la Comisión Nacional Antidopaje. Eso, por supuesto, no ha sido gratuito: sabe lo que es que un deportista notificado se le escabulla en medio de una competición, que está bien hidratarse antes de un control, pero sin exagerar porque la orina puede salir diluida, y que entablar una breve charla durante la prueba no está mal, siempre que no se hable mucho para evitar “estresar” al deportista.
—Todos están arriba en reunión con Quiñónes —asoma la cabeza Víctor Carpio por la puerta de la oficina. Se refiere al aún presidente del Comité Olímpico Peruano, José Quiñónes. Hernán Viera debe aparecer en cualquier momento—. Ahorita lo agarramos al salir.
La espera forma parte de la rutina de Melissa Zamillán. En todo este tiempo como oficial ha ido confeccionado una guía práctica de aplicación del control antidopaje. En primer lugar, sabe que siempre será mejor esperar a que el deportista ya no pueda contener las ganas de ir al baño. De ese modo, se podrá cumplir con los 90 mililitros exigidos, y se evitará la tarea de hacer muestras parciales que luego deberán ser combinadas. Además, la experiencia le ha enseñado que si alguien no quiere orinar, existen tres maneras prácticas para estimularlo: aplicar hielo, tanto como sea necesario; una buena ducha fría, o mantenerse de pie y sin zapatos.

Sentado al otro extremo de la sala, Erick Garay la interrumpe. Porque existen casos en los que ninguno de esos tres tips funcionan y el asunto puede acabar incluso en un hospital. Ocurrió con una voleibolista cubana que no podía orinar de pura vergüenza. Se negaba a hacerlo en presencia de otra persona. Y eso, en un control antidopaje, es imposible. La jornada de la Copa Panamericana que se jugaba en el Callao había acabado, las luces del coliseo Miguel Grau se apagaron y la muchacha no soltaba ni una gota. Una tras otra, las botellas de agua solo lograron que se le hinchara la vejiga, pero ella ofrecía tenaz resistencia. La situación se tornó crítica y en la sala de emergencias del hospital Daniel Alcides Carrión la orina tuvo que ser retirada por una sonda.
—El oficial siempre la acompañó. Tuvieron que quedarse hasta las 2 de la mañana —recuerda Erick Garay.
—Sí, esa historia me la comentaron en una capacitación —dice Mellisa Zamillán—. Una vez que se sabe quién es el designado, no le puedes quitar la vista de encima. La WADA exige que pase el control de todos modos. Es así.
El episodio también es recordado por Víctor Carpio, que acaba de volver a la oficina sin noticias de Hernán Viera. Aquella noche en el Callao se aceptó, como medida extraordinaria, realizar el control a través de un espejo. Ni siquiera así se logró que la voleibolista orinara.
—Si el proceso lo dice, se tiene que hacer acompañado. Quién me asegura que no puede orinar en frente mío. Te pueden sacar una bolsa de cualquier lado. ¡Qué no hacen! —dice y vuelve a salir hacia el pasillo mientras lee un mensaje en su smartphone.
Por eso Melissa Zamillán suele estar más atenta con los deportistas nerviosos o intranquilos. Siempre mantiene el contacto visual y los tres metros que recomienda la WADA como distancia permitida. Porque si bien el respeto está garantizado durante el control, el sistema está construido sobre la base de la sospecha. La trampa puede tener múltiples formas. Enmascarada tras una sonrisa cordial. Oculta en una actitud de indefensión. O ser lo suficientemente descarada para involucrar al mismo oficial del control. El soborno es la alternativa más directa y arriesgada. Ante eso, el único remedio es un sentido ético a prueba de balas, aunque parezca un bien escaso.
—Si eres parte de una comisión que regenta el deporte limpio, no puedes tener un comportamiento que lo manche —dice la oficial.
El principal inconveniente es que las presiones políticas y económicas hacen ver a los principios como un extravagancia de románticos y anticuados. El “todos tienen un precio” se cumple en buena parte de los casos. El escándalo en Rusia, con un aparato estatal al servicio de la alteración de muestras, y el caso de Lance Armstrong, impulsado por la necesidad de sostener una maquinaria de hacer dinero, son la demostración de que los anónimos, modestos y honrados oficiales de control pueden estar expuestos a la tentación de un buen fajo de billetes.
—La alta competencia es un negocio. Hay mucha plata de por medio —admite Erick Garay, quien coincide con Melissa Zamillán en que todo dependerá de la reserva moral de cada oficial.
Los naturales temores de un sistema mundial amenazado por la corrupción no detienen a la Comisión Nacional Antidopaje. Al finalizar el año se espera que el grupo de oficiales aumente de 27 a un poco más de 40 miembros. Los cursos de capacitación continuarán en el 2017 y 2018 con el objetivo de contar con 100 oficiales antes de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Igual todo sigue siendo muy precario. El pago de los 30 dólares que cada oficial recibe por un control no se procesa de inmediato. En un mes pueden brindar de cuatro a ocho servicios y el dinero llega con demoras. Demasiado riesgo en un entorno donde el soborno es una posibilidad concreta.
Sacar ventaja a como dé lugar. Ganar a cualquier precio. Ser el mejor entre los mejores. Primero, el aprovechamiento político del deporte y, luego, la cada vez más poderosa industria deportiva terminaron por desvirtuar los valores olímpicos, esos que el barón de Coubertin promocionó con entusiasmo hace más de un siglo. El juego limpio, sintetizado en la excelencia, la amistad y el respeto, ha quedado en entredicho en los últimos treinta años. La trampa se institucionalizó y ha llegado a niveles de sofisticación con ayuda de la tecnología: los casi 10 mil atletas involucrados en el dopaje estatal de la antigua República Democrática Alemana entre 1970 y 1989, el caso del laboratorio Balco y sus repercusiones en el deporte de Estados Unidos a partir de 2003, el escándalo de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 con siete positivos por eritropoyetina (EPO) —la misma sustancia que ayudó a Armstrong a ganar los siete Tours de Francia—, los casos de transfusiones sanguíneas realizadas en el laboratorio Humanplasma entre 2003 y 2006, y el reciente destape del olimpismo ruso, son solo el costado más visible de una práctica extendida.
Melissa Zamillán y Erick Garay se quedan en silencio algunos segundos. No están a favor de hacer trampa. Pero son conscientes de que en su trabajo conviven todo el tiempo con el riesgo de encontrarse cara a cara con ella. Incluso ahora que Hernán Viera ya ha sido notificado, sube por un ascensor, camina por el pasillo y avanza a paso lento.
![]()
El único hombre del Perú capaz de levantar 200 kilogramos se ha olvidado de cargar su DNI. El documento de identidad es un requisito obligatorio para cumplir con el control antidopaje. Por eso no tiene más remedio que regresar a su habitación en la Residencia Deportiva. Víctor Carpio le da el visto bueno, pero le recuerda que, desde el momento en que ha sido notificado, el oficial de control no puede perderlo de vista. “Como diga, doc”, dice Hernán Viera con un melódico acento piurano y toda esa rudeza de brazos fornidos y espalda ancha desaparece en un segundo.
Melissa Zamillán, que no se desprende para nada del formulario de color amarillo, tiene que empinarse para darle un beso en el cachete. Ambos parten hacia el edificio que está al otro extremo de la Videna. Atraviesan pasadizos, un comedor, un portón trasero, un patio y más pasadizos. Los 105 kilogramos de Hernán Viera parecen estar contenidos entre el trapecio y los deltoides de su espalda. Al punto que el estampado con la palabra Perú de la parte trasera de su camiseta puede divisarse a lo lejos. A su lado, Melissa Zamillán queda casi oculta, pero no le pierde el paso.
—Ya tengo ganas de orinar —dice Hernán.
—Entonces acabaremos rápido —dice Melissa.
—También tengo mucha hambre —agrega y sonríe como si hubiera dicho una broma.
Hernán Viera es esclavo de su cuerpo. Si tiene ganas de orinar, debe orinar. Si tiene hambre, debe comer. Pero ahora debe esperar y no se hace problemas. Está de muy buen humor. La noticia de su clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro lo tiene con una sonrisa perpetua y, aunque su cuerpo macizo lo haga parecer amenazante, su rostro delata lo que es en realidad: un muchacho provinciano de 24 años repleto de ilusiones.

Como campeón sudamericano y panamericano, desde los 17 años se acostumbró a las pruebas de dopaje. Suma siete controles en total y asume el octavo como una buena nueva que quiere compartir con todos. “Profe, ya es oficial, voy a Río”, le dice a su entrenador por el celular mientras camina junto a Melissa Zamillán. “La reunión ya acabó, ya me dijeron que voy. Ahorita me están llevando al control antidoping”, le cuenta a su esposa a la que no ve hace días —como a su hija Emmy— debido a la estricta concentración que mantiene en la Videna.
Hernán Viera no demora ni treinta segundos en encontrar su DNI y regresa por el mismo camino como un Hulk sereno. Antes de ingresar a la oficina del Departamento de Nutrición tararea una canción de Nubeluz con la letra improvisada: “Doping, doping, doping…”. Melissa Zamillán se acomoda a un lado del escritorio y Hernán Viera ocupa su lugar justo enfrente de ella. Ambos toman asiento. A las 2:08 de la tarde la prueba empieza de modo oficial. No necesita agua. Ni tips de emergencia. Antes de elegir el recipiente para recolectar la muestra de orina, lo revisa con extremo cuidado, como si nunca antes hubiese visto ese objeto en su vida.
—Es necesario que llenes todo el recipiente —le dice Melissa Zamillán, quien ha ido colocando los datos del deportistas en la ficha de color amarillo.
A partir de este momento, solo hay una manera de saber cómo es la labor de un oficial de control. Víctor Carpio no lo duda un instante y me propone que acompañe a Hernán Viera con la misión de preservar la confiabilidad de la muestra. Por única vez dejo de ser una mosca en la pared, aunque, antes de entrar al baño, Hernán Viera no lo dice, pero me mira como a un bicho raro.
—No anotes nada, no filmes nada. Solamente mira —me conmina el director ejecutivo de la Conad.
![]()
El pote de la muestra está rebosante. En silencio, Hernán Viera se levanta los pantaloncillos rojos y le echa una mirada curiosa a su propia orina. Respira hondo. Se lava las manos sin apuros.
—Estoy que quiero saltar de alegría —dice antes de salir del baño.
De regreso ante Melissa Zamillán, sigue sus instrucciones al pie de la letra. Saca los recipientes de vidrio del empaque sellado. Se asegura de que estén nuevos. Abre el primero de ellos y vierte parte de la orina del pote colector. Sus manos talladas por la halterofilia son cuidadosas.
—Esta muestra tiene mucha fuerza —dice y enseña los dientes. Melissa Zamillán también sonríe.
Al repetir el mismo proceso con el segundo recipiente de vidrio, el cálculo le falla. Derrama unas cuantas gotas de orina en el escritorio y lanza un chasquido con los dientes.
—Doc, creo que le va a quedar un poco de olor a orina. Lo siento —dice y Víctor Carpio, de pie bajo el dintel de la puerta, no deja de enviar mensajes por su smartphone.
Una vez sellados los envases, Melissa Zamillán verifica la densidad de la muestra con un aparato que tiene la forma del mango de una espada jedi. Se llama refractómetro. El límite permitido es 1,005. La orina de Hernán Viera está justo en ese rango. El último paso es el llenado de la cadena de control, que garantiza el anonimato de la muestra en el laboratorio, y el embalaje de los envases de vidrios. Mientras la oficial de control cumple con los detalles finales, Hernán Viera aprovecha para activar una videoconferencia por Skype a través de su celular. Antes que contarlo, prefiere que un amigo lo vea con sus propios ojos. Erick Garay le recuerda que está prohibido.
Mantener la prueba oculta es lo único que reviste de seguridad al proceso. La hoja de color amarillo contiene los datos del deportista, pero otra de color verde solo lleva un código. Esta es la que se envía al laboratorio. Solo de ese modo se garantiza que las muestras no sean cambiadas.
—Si esto se altera, tú te vas cuatro años. Esta es la garantía de tu identidad —dice Carpio.
La cordialidad de la frase no aminora la advertencia. Hernán Viera, como todos los deportistas, sabe muy bien que los cuatro años significan el peor castigo que un atleta puede recibir por consumo de sustancias prohibidas. Así sea por desconocimiento, las normas de la WADA son inflexibles: el artículo 2.1.1 del Código Mundial Antidopaje no exime de sanción a los cándidos o a los confiados. Esa es la principal preocupación de Víctor Carpio: no solo mantener a raya a los tramposos, sino, sobre todo, educar a aquellos que aún compran medicamentos sin receta o que consumen suplementos por recomendación de terceros. “No creas ni en tu sombra”, dice.
—Un deportista maduro deportivamente, con un conocimiento de temas de antidopaje, con valores desde casa y apoyo de su federación, difícilmente caerá en un tema de dopaje —dirá luego Víctor Carpio cuando la jornada termine.
Si bien la responsabilidad recae en el deportista, es el sistema federado el que debe garantizar un adecuado soporte para prevenir los casos de dopaje. Los equipos multidisciplinarios, formados por médicos, nutricionistas, fisioterapeuras y psicólogos, son los indicados para realizar pruebas de ansiedad y sobreentrenamiento. Ambas herramientas ofrecen alertas tempranas. Pero, por cuestiones de presupuesto y mala gestión, esos equipos son una rareza en las federaciones deportivas del Perú.
Antes de salir de la oficina, Hernán Viera se despide de todos sin apretones de mano. Fiorella Cueva y Junior Lahuanampa, que recién acaban de llegar, devuelven el adiós. Como parte del equipo olímpico de pesas, también pasarán las pruebas de dopaje. Ambos llevan algunos minutos esperando su turno. Solo Fiorella luce un poco ansiosa. Tiene 19 años y será la primera vez que pasará un control. El cabello ensortijado le cae por los hombres y una casaca de la selección peruana cubre sus 48 kilogramos. A su lado, Junior, un veinteañero flaco y algo tímido, la escucha hablar sobre los celulares oficiales que venderán en Río de Janeiro 2016. Al igual que Hernán Viera, solo conocerán sus resultados diez días después y siempre que haya sido un analítico adverso.
![]()
Acaban de dar las tres de la tarde y Fiorella y Junior no tienen ganas de ir al baño. Están descalzos y sus botellas lucen vacías. Se han mudado a una oficina más grande de baldosas blancas, con biombo, camilla, dos escritorios y un televisor plasma. Ninguno de los dos ha almorzado aún y Fiorella tiene una entrevista en media hora. Pero Víctor Carpio y Melissa Zamillán se mantienen firmes: la prueba debe cumplirse sin excepciones. Aunque permiten que ambos pesistas vayan a un restaurante cercano acompañados de Erick Garay. El control es inflexible.

A cuatro cuadras de la Videna, Fiorella Cueva ya ha comido lo suficiente. Su plato aún tiene un poco de lentejas, arroz y carne, pero ella prefiere volver para atender a unos periodistas de CMD. Erick Garay permanecerá con Junior Lahuanampa y me da la misión de no perder de vista a la pesista en el regreso al Comité Olímpico Peruano. La caminata no dura más de diez minutos. Pero a Fiorella Cueva le bastan para relatar su historia: su inicio en el Colegio Deportivo Experimental de La Victoria, su niñez sin permisos para jugar en la calle, la primera vez que hizo levantamiento de pesas a los 12 años, el título mundial de su categoría, el viaje a Colombia donde compitió junto a mujeres mayores que ella, los años de preparación en el Centro de Alto Rendimiento de Chiclayo, la clasificación a Río de Janeiro y un sueño que le da vueltas en la cabeza todas las noches: lograr una medalla en Tokio 2020. Dice no tenerle miedo a pasar una prueba de dopaje. Está convencida de que las vitaminas y suplementos no pueden reemplazar al entrenamiento, aunque admite que el consumo de anabólicos es algo común en el mundo de la halterofilia.
—Eso sucede cuando no confían en lo que pueden dar —dice.
Si algo le han dado las pesas, es concentración y fuerza mental. En una disciplina que exige años de preparación para una competencia de apenas un minuto o dos, no todo se resuelve con músculos. La disciplina de Gancho Karouchkov ha calado hondo en ella. Para bien y para mal. No le gusta el método del entrenador búlgaro, aunque admite que su rigurosidad ha logrado forjar su carácter.
A la distancia puede parecer una muchacha de un metro 50 frágil y quebradiza, pero de cerca y por dentro Fiorella Cueva es sólida e indubitable. Lo delata en cada paso que da en su camino a la Videna. Mientras avanza, su cabello ondulado y castaño se mueve al compás de sus brazos y piernas. Entra a su habitación y deja la puerta abierta. Se viste al vuelo dentro del baño, amarra su cabello y se pone algo de maquillaje. Antes de salir, alista su mochila, se quita la casaca de la selección y muestra por primera vez la musculatura de sus brazos.
El deporte le ha dado una vida, pero también lo ha devorado todo. No tiene amigos fuera del mundo deportivo. Vive desde hace un tiempo en la Residencia para atletas. Y cada día está destinado a la preparación para los Juegos Olímpicos. Toda su juventud se mueve en torno a los muros del complejo de San Luis. A veces le gustaría ir al cine, pasear, ir a comer un helado, pero no puede. Y como no tiene esas experiencias, le cuesta hablar de ellas con alguien que no es deportista.
—Esta vida a veces puede ser aburrida en la rutina —dice antes de llegar al gimnasio, donde la espera el periodista Pedro García, su productor y un camarógrafo.
Por eso no le gustan las entrevistas. Porque, además de sentirse intimidada por las cámaras, le suelen pedir que hable de sí misma y nunca sabe qué decirles.
—Siempre hago lo mismo: me levanto, desayuno, entreno, me baño, como y vuelvo a entrenar. No siento que pueda ser yo —dice.
Fiorella Cueva saluda a los periodistas y hace lo que le piden. Realiza algunas sesiones de pesas, estira los brazos, posa para la cámara, sonríe como una buena atleta. Unos minutos después, Hernán Viera llega al gimnasio. También ha sido citado para la entrevista. Está feliz y no lo oculta. Es uno de sus mejores días. “Cuánta prensa, doc. Ni en mi pueblo me entrevistaban tanto”, le dice a Víctor Carpio, que, unos metros más allá, junto a Melissa Zamillán, se asegura de que Fiorella Cueva cumpla con el control una vez acabada la cita con los periodistas.
—No quiero que suene feo o autoritario, pero la Conad es la única institución que hace controles de dopaje en el Perú. Todo lo demás desapareció. Ahora es así. Nosotros somos el representante de la Agencia Mundial. No hay más —dice mientras aguarda a Fiorella.

Esa es otra de las tareas pendientes para la Comisión Nacional Antidopaje: comunicar mejor y dar a conocer sus acciones. Después de la traumática experiencia de Toronto 2015, se decidió convocar a los medios de comunicación. A las citas acudieron muy pocos periodistas. Cada vez que Erick Garay levanta el teléfono para invitar a alguno de ellos, la pregunta es inmediata: “¿Hay algún caso de positivo?”. Ante la respuesta negativa, la llamada acaba pronto. El interés se limita al escándalo del momento. Una vez conocido el dopaje de Gladys Tejeda, el celular de Erick Garay no dejaba de sonar. Todos buscaban la entrevista exclusiva después de la conferencia de prensa.
—Lo que realmente querían era tener al deportista quebrándose. Y poner en el cintillo de la nota: el llanto de Gladys Tejeda —dice y se queda pensativo.
—Fiorella no fue al baño todavía, ¿no? —pregunta Melissa Zamillán, ajena a la conversación.
La entrevista acaba pasadas las 5 de la tarde y Fiorella Cueva entiende que no puede postergar más el control. Parte a la carrera hacia el edificio del Comité Olímpico Peruano junto a Melissa Zamillán. Cinco minutos después, ambas salen del baño ubicado al final del pasillo y regresan, satisfechas, a la oficina más grande con el pote lleno de orina. Cumplen con custodiar la muestra y llenan los datos en la ficha amarilla y verde. Víctor Carpio le recuerda a Erick Garay que el próximo viernes realizarán las últimas pruebas a tres atletas de marcha y a una nadadora. Después de eso todo estará casi listo para el viaje a Río de Janeiro. Aunque Fiorella Cueva pide antes que le expliquen por qué tanto celo con su muestra, por qué las fotografías están prohibidas. Víctor Carpio voltea a verla, respira hondo y se toma un segundo antes de responder.
—Así se preservará tu seguridad. Porque esto no es orina, esto es oro.