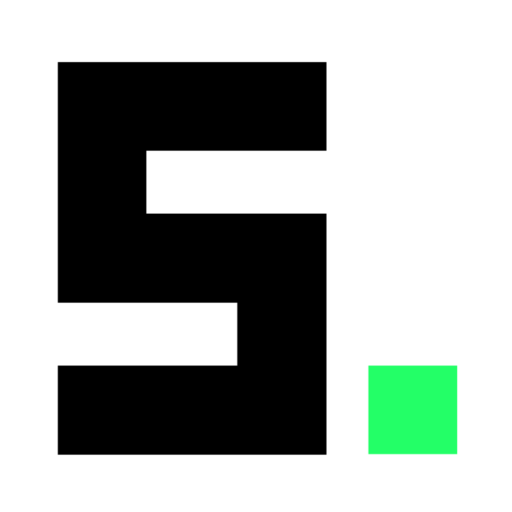Qué poco ha cambiado el orden de las cosas desde que Eduardo Galeano decidiera, en 1997, describir los pliegues del deporte más popular del planeta. Así hayan transcurrido 21 años, o casi tres desde su muerte en 2015, el discurso leído en Copenhague no ha perdido ni un gramo de vigencia. Al contrario, como todos sus textos sobre fútbol, nos recuerda que esta lucrativa industria está organizada para que el dinero mande, pero con la ‘capacidad de sorpresa’ garantizando su condición de pasión universal. A propósito de la publicación de Cerrado por fútbol (2018), libro editado por Siglo XXI Editores con textos futboleros del escritor uruguayo, presentamos esta pieza inédita.
En abril de 1997, cayeron acribillados los guerrilleros que ocupaban la embajada de Japón en la ciudad de Lima. Cuando los comandos irrumpieron, y en un relámpago ejecutaron su espectacular carnicería, los guerrilleros estaban jugando al fútbol. El jefe, Néstor Cerpa Cartolini, murió vistiendo los colores del Alianza, el club de sus amores.
Al mismo tiempo, en la ciudad de Montevideo, el municipio ofreció 150 empleos para la recolección de basuras. Se presentaron 26 748 jóvenes. Para recibir a semejante multitud, no hubo más remedio que realizar el sorteo de los puestos en el mayor estadio de fútbol, el Centenario, donde Uruguay había ganado, en 1930, el primer campeonato del mundo. Un gentío de desempleados ocupó el escenario de aquella histórica alegría. En vez de marcar goles, el tablero electrónico señalaba los números de los escasos jóvenes que encontraron trabajo.
Pocas cosas ocurren, en América Latina, que no tengan alguna relación, directa o indirecta, con el fútbol. El fútbol ocupa un lugar importante en la realidad, a veces el más importante de los lugares, aunque lo ignoren los ideólogos que aman a la humanidad pero desprecian a la gente. Para los intelectuales de derecha, el fútbol suele no ser más que la prueba de que el pueblo piensa con los pies; y para los intelectuales de izquierda, el fútbol suele no ser más que el culpable de que el pueblo no piense.
Pero a la realidad de carne y hueso, este desprecio ni le va ni le viene. Cuando arraigan en la gente y encarnan en la gente, las emociones colectivas se hacen fiesta compartida o compartido naufragio, y existen sin dar explicaciones ni pedir disculpas. Nos guste o no nos guste, para bien o para mal, en estos tiempos de tanta duda y desesperanza, los colores del club son, hoy por hoy, para muchos latinoamericanos, la única certeza digna de fe absoluta y la fuente del más alto júbilo o la tristeza más honda. “Racing, una pasión inexplicable”, leí en un muro de Buenos Aires. Y en un muro de Río de Janeiro, un hincha del Fluminense garabateó: “Mi querido veneno”.
Alguna mano anónima, en estado de paroxismo, dejó su testimonio en un muro de Montevideo: “Peñarol, sos como el sida. Te llevo en la sangre”. Lo leí, y me quedé dudando. El amor a la camiseta ¿es tan peligroso como el amor a una mujer? Los tangos no aclaran el punto. En todo caso, el pacto de amor del hincha parece ser más serio que cualquier contrato conyugal, porque la obligación de fidelidad no admite ni la sombra de la sospecha de la posibilidad de un desliz. Y no sólo en América Latina. Un amigo, Ángel Vázquez de la Cruz, me escribe desde Galicia: “Yo había sido siempre del Celta de Vigo. Ahora me he pasado a su peor enemigo, el Deportivo de La Coruña. Es sabido que uno puede, y quizá debe, cambiar de ciudad, de mujer, de trabajo o de partido político… pero jamás, jamás, puede uno cambiar de equipo. Soy un traidor, lo sé. Te pido que lo creas: lo hice por mis hijos. Mis hijos me convencieron. Traidor, pero padre ejemplar”.
Para los fanáticos, que son los hinchas que viven siempre al borde de un ataque de nervios, el amor se realiza en el odio al adversario. Cuando el jugador argentino Ruggieri abandonó el equipo de Boca Juniors y se incorporó a las filas de su rival tradicional, el club River Plate, los fanáticos le quemaron la casa. Los padres, que estaban adentro, se salvaron por milagro.
En marzo del 97, cuatrocientos fanáticos de los clubes holandeses Ajax y Feyenoord se dieron cita, por teléfono y por internet, para pelear en un descampado cerca de Ámsterdam. El sangriento ritual dejó un muerto y numerosos heridos.

La violencia ensucia el fútbol, como ensucia todo lo demás en este mundo de nuestro tiempo, donde, al decir del historiador Eric Hobsbawm, “la matanza, la tortura y el exilio masivo se han hecho experiencias cotidianas que ya no sorprenden a nadie”. Los medios de comunicación suelen irradiar voces de alarma contra los influjos maléficos del fútbol. ¿Se vuelve jauría sangrienta, por su causa, una población de mansas ovejas? A la vista está, para quien no se niegue a verlo: en los estadios estallan, a veces de mala manera, las tensiones acumuladas por la desesperanza y la soledad, que signan este fin de siglo al norte y al sur, al este y al oeste del mundo; y esas tensiones pueden estallar en los estadios, ni más ni menos que en cualquier otro espacio de la violenta vida de nuestros días.
En Grecia, en tiempos de Pericles, había tres tribunales. Uno de ellos juzgaba las cosas: castigaba al cuchillo, pongamos por caso, que había sido instrumento de un crimen, y se dictaba sentencia rompiendo el cuchillo en pedazos o arrojándolo al fondo de las aguas. Hoy por hoy, ¿sería justo condenar a la pelota? ¿Tiene el fútbol la culpa de los crímenes que en su nombre se cometen?
Quienes demonizan al fútbol, y lo confunden con el papá de Jack el Destripador, ejercen a veces un fanatismo tan irracional como el de los futboleros fanáticos. Y comparten el mismo equívoco de quienes creen que el fútbol no es más que un opio de los pueblos y un buen negocio de mercaderes y políticos: unos y otros hacen de cuenta que los estadios son islas, y no los reconocen como espejos del mundo al que pertenecen y expresan. ¿O podría alguien mencionar una sola pasión humana que no sea usada como instrumento de alienación y como objeto de manipulación por los poderes que en el mundo mandan?
El respeto por la realidad obligaría a reconocer que, a pesar de todos los pesares, la cancha de fútbol es bastante más que un escenario de violencia y una fuente de dinero, prestigio político y Valium colectivo. La cancha constituye también un espacio de expresión de destreza, y en ocasiones de belleza, un centro de encuentro y comunicación y uno de los pocos lugares donde los invisibles pueden todavía hacerse visibles, aunque sea por un rato, en tiempos donde esa hazaña resulta cada vez menos probable para los hombres pobres y los países débiles.
Pagando tributo al prestigio de las evocaciones helénicas, mal no viene recordar los juegos olímpicos, dos mil quinientos años antes de la era de Juan Antonio Samaranch. En aquel entonces, cuando los atletas competían desnudos y sin ningún tatuaje publicitario en el cuerpo, la civilización griega formaba un mosaico de mil ciudades, cada cual con sus propias leyes y sus propios ejércitos. Los juegos que se celebraban en los estadios de Olimpia eran ceremonias religiosas de afirmación de la identidad nacional, una amalgama que juntaba a los dispersos y superaba sus contradicciones, una manera de decir: “Nosotros somos griegos”, como si haciendo deporte recitaran los versos de La Ilíada o La Odisea, los poemas de la fundación nacional.
Quizás el fútbol cumpla, en nuestros días, una función parecida, en mayor medida que cualquier otro deporte. La industrialización del fútbol, que la televisión ha convertido en el más exitoso espectáculo de masas, uniformiza los estilos de juego y borra sus perfiles propios; pero la diversidad, porfiadamente, milagrosamente, sobrevive y asombra. Quiérase o no, créase o no, el fútbol sigue siendo una de las más importantes expresiones de identidad cultural colectiva, de esas que en plena era de la globalización obligatoria nos recuerdan que lo mejor del mundo está en la cantidad de mundos que el mundo contiene.

No abundan, por cierto, los espacios donde pueden afirmar su identidad los países del sur, condenados a la imitación de los modos de vida que hoy por hoy se imponen, como modelos de consumo obligatorio, en escala universal. Desaparecida la industria nacional, olvidados los proyectos de desarrollo autónomo, desmantelado el Estado, abolidos los símbolos que encarnaban la soberanía, los países que integran los vastos suburbios del mundo tienen pocas oportunidades de ejercer el orgullo de existir y el derecho de ser. Y el derecho de ser suele estar en contradicción con la función de servidumbre que les atribuye la división internacional del trabajo y con el triste papel que los medios masivos de comunicación los obligan a representar.
Colombia es un país violento: eso leemos, eso escuchamos, eso vemos. Pero ¿Colombia es un país violento? ¿Condenado a la violencia por naturaleza y destino? ¿Nacen los colombianos inclinados al crimen por decisión de sus genes? ¿O el país vive prisionero, desde hace ya muchos años, de una gigantesca maquinaria de la muerte, que usa a la impunidad como combustible y a la fatalidad como coartada? ¿No es la realidad más compleja y contradictoria de lo que a primera vista parece?
Yo me atrevería a sugerir a los expertos violentólogos que antes de formular sus veredictos escuchen música colombiana, los gozosos vallenatos de Alejo Durán, pongamos por caso, y que miren algún partido de la selección colombiana, cuyo fútbol viene de la alegría de la gente y a la gente da alegría. Y yo les recomendaría, muy especialmente, que contemplen por un buen rato una foto de la célebre atajada de René Higuita en el estadio inglés de Wembley, en septiembre del 95. Ésa fue una atajada jamás vista en los estadios del mundo. Con el cuerpo horizontal en el aire, el arquero dejó pasar el pelotazo y lo devolvió con los tacos, doblando las piernas como el escorpión tuerce la cola. Pero la fuerza de revelación no está en la proeza de Higuita: esta foto es sobre todo elocuente por la sonrisa de celebración que cruza la cara del arquero colombiano, de oreja a oreja, mientras comete su travesura imperdonable.
Fue el fútbol quien puso al Uruguay en el mapa del mundo, allá por los años veinte. Este país pequeño, que tiene una población total equivalente a la de un barrio de Buenos Aires o a la de un suburbio de Ciudad de México, encontró en el fútbol un medio de proyección internacional y una certeza de identidad que hoy día sobreviven con más vigor en la nostalgia que en la realidad.
Aunque se supone que somos como jugamos, a los uruguayos nos resulta cada vez más deprimente reconocernos en el opaco espejo que nos devuelven las canchas. El fútbol nuestro se ha aburrido y se ha ensuciado, a medida que el país caía en una espiral de decadencia que ha abatido a la educación pública y ha reducido a la nada, o a la casi nada, a la educación física. Se han marchado al extranjero nuestros mejores jugadores y los niños tienen cada vez menos canchas para jugar y menos ganas de hacerlo. Una industria de exportación, que vende piernas: cuando surge algún jugador que vale la pena, emigra a los países que pueden pagarlo, mientras los campeonatos locales, empobrecidos hasta la última miseria, languidecen en la mediocridad. Y sin embargo, la fe nos dura todavía. El fútbol sigue siendo una religión nacional, y cada domingo esperamos que nos ofrezca algún milagro. La memoria colectiva cultiva la evocación del último campeonato mundial que el Uruguay ganó, en una final contra Brasil, en el estadio de Maracaná, en 1950. Ya aquella hazaña está por cumplir medio siglo y la recordamos hasta el último detalle, como si fuera cosa de la semana pasada, y a su resurrección encomendamos nuestras almas.
Si el fútbol estuviera limitado a los países que más dinero pagan por él, no tendrían explicación los fervores que desata en el mundo entero. América del Sur, que poco paga y está condenada a suministrar jugadores a Europa, ha ganado y sigue ganando más campeonatos mundiales que Europa en selecciones nacionales y en torneos de clubes, por mucho que Europa pague. Y el fútbol africano, el más pobre del mundo, está entrando en escena de la más avasallante y jubilosa manera, y no hay quien lo pare. El fútbol profesional, lucrativa industria del espectáculo, maquinaria implacable, está organizado para que el dinero mande, pero no sería una pasión universal si no siguiera teniendo, como por milagro tiene, capacidad de sorpresa. Esta capacidad de sorpresa corre por cuenta de los olvidados de la tierra: Nigeria gana contra viento y marea la Olimpíada de fútbol del 96; el jugador más cotizado del mundo es un joven mulato llamado Ronaldo que creció en el cinturón de pobreza que rodea a la ciudad de Río de Janeiro, y que a los catorce años no pudo jugar en el club Flamengo porque no tenía dinero para el transporte. Y lo imprevisto ocurre a pesar de la desigualdad de oportunidades que trágicamente caracteriza a este injusto fin de siglo, y que de antemano coloca en desventaja a los jugadores desnutridos y a los países exprimidos.
En las eliminatorias para el Mundial del 94, la selección de Eritrea tenía pelota pero no tenía zapatos, y cuando los jugadores de Albania intercambiaron camisetas con los jugadores de Dinamarca, al fin del partido, se quedaron sin camisetas para el partido siguiente. La opulencia y la pobreza, el norte y el sur, jamás se miden en igualdad de condiciones, ni en el fútbol ni en nada, por muy democrático que el mundo diga ser.

La verdad sea dicha, hay un solo lugar donde están parejos el norte y el sur: es la cancha de fútbol del pueblo de Fazendinha, en la costa amazónica de Brasil. La línea del Ecuador corta la cancha por la mitad, de modo que cada equipo juega un tiempo en el hemisferio sur y otro tiempo en el hemisferio norte.
Pero sí. A pesar de todos los pesares, el fútbol es una pasión universal. El arte del pie capaz de hacer reír o llorar a la pelota habla un lenguaje común a los países más diversos y a las más diversas culturas, al norte y al sur, al este y al oeste. En los Estados Unidos de América, donde está recién empezando a atraer el entusiasmo público, el fútbol no es todavía una pasión popular, pero ya es, al menos, una pasión mercantil. Bien lo saben algunas grandes empresas, como Coca Cola, atada al fútbol internacional desde hace muchos años, o Nike, que recientemente se ha apoderado del mejor equipo del mundo, a cambio de 400 millones de dólares.
La Confederación Brasileña de Fútbol ha cedido a Nike no sólo los derechos exclusivos para vestir a la selección de Brasil, sino también los derechos y venta de sus partidos. Cuando la selección jugó el amistoso contra México que ganó 4 a 0, en abril de este año [1997], Nike demostró que manda más que el director técnico. Zagalo no quería incluir a Romario en el equipo titular, pero la empresa lo impuso, para que Romario formara, con Ronaldo, la imbatible pareja de su fulgurante dream team. Por entonces, la prensa hablaba del posible pase de Ronaldo, estrella del Barcelona, al club Lazio de Roma. Se barajaban cifras de fábula, más de 90 millones de dólares, y el obstáculo principal consistía en que Ronaldo está comprometido con Nike —en un acuerdo que firmó por 7 millones— y el club Lazio tiene un contrato de exclusividad con Umbro, que es obligatorio para sus jugadores.
La empresa Nike devora una tajada cada vez más gorda del mercado de zapatos deportivos en América Latina, un mercado de 1500 millones de dólares por año, que crece a un ritmo del veinte por ciento anual. Y lo mismo ocurre con la ropa y las pelotas de fútbol: las alemanas Adidas y Puma, hijas de los hermanos Dassler, que hasta no hace mucho eran reinas del negocio, están siendo desplazadas por Nike y otras fábricas de un país que poco caso hace al fútbol.
¿Fábricas de un país? ¿O fábricas de un país que fabrica en varios países, por obra y gracia de eso que llaman globalización? Nike es la empresa que más denuncias ha sufrido por la explotación de mano de obra infantil en Asia. En febrero de este año [1997], Nike y otras multinacionales han jurado ante los altares de la Organización Internacional del Trabajo que harán lo posible para evitar que los niños trabajen para ellas, en condiciones de esclavitud, en Pakistán y otros lugares. La declaración resultó, involuntariamente, una confesión.
Es un lugar común. Un tópico, como dicen los españoles. Se dice: “El fútbol es un negocio”. Y como suele ocurrir con los lugares comunes, tienen razón. Es como decir: “La política es un negocio”. Pero bien puede uno preguntarse: ¿existe algo que no sea un negocio en el mundo actual? ¿No es un negocio el sexo, que es el objeto preferido de la manipulación comercial? ¿Y acaso significa eso que el sexo no vale la pena? Según dicen los entendidos, sigue siendo de lo más gustoso. Si el sistema, que antes se llamaba capitalismo y ahora actúa bajo el nombre artístico de economía de mercado, es capaz de arrancar plusvalía a la memoria de sus peores enemigos, como el Che Guevara o Malcolm X, convertidos en mercancías de consumo masivo, ¿cómo no va a ser capaz de poner el deporte al servicio de la ganancia? Al fin y al cabo, la escala de valores de los tiempos que corren puede escucharse con claridad en cualquier discurso de cualquiera de los muchos jefes de Estado que viajan por el mundo como si fueran vendedores a domicilio: ellos hablan en primer término de las inversiones, en segundo término del comercio y en tercer término de las relaciones fraternales que unen a nuestros pueblos, dicho sea esto último porque algún impuestito tiene que pagar el vicio a la virtud y porque la buena educación también puede ser rentable.

Sí, el fútbol es un negocio, qué duda cabe. En los países donde resulta lucrativo, como Inglaterra, donde los clubes Manchester United y Tottenham Hotspur cotizan sus acciones en la Bolsa y donde el Newcastle y el Liverpool se proponen imitarlos, y también en los países donde recién empieza a organizarse, como la República Dominicana, donde el campeón del 96 se llama Bancredicard y sirve a la promoción del Banco de Crédito. Incluso cuando no da ganancias en términos de contabilidad, el fútbol es fuente de prestigio popular y rinde buenos réditos políticos, como bien lo saben Silvio Berlusconi, en Italia, o Fernando Collor, que antes de ser presidente de Brasil fue presidente del club de fútbol Alagoas, donde su carrera comenzó. Y el fútbol, como suele ocurrir con las demás fuentes de dinero y popularidad, rara vez tiene las manos limpias. Por regla general, los más poderosos clubes profesionales mienten sus balances, no cumplen con las leyes laborales ni pagan los aportes sociales, y tienen cierta tendencia a comprar a los rivales y a los árbitros.
En su edición de mayo del 97, la revista Latin Trade se quejaba de que en América Latina el fútbol es todavía un pasatiempo, más que un producto. “Si la emoción del fútbol”, suspiraba la revista, “pudiera embotellarse, cualquiera se haría billonario”. Y citaba el caso del club argentino Boca Juniors, que recibe nada más que 120 000 dólares por las transmisiones en televisión, mientras The Dallas Cowboys cobra, en los Estados Unidos, dos millones y medio. Este equipo de Dallas juega al fútbol americano, que según la definición de Horacio Tubio “consiste en la conquista violenta de territorios por medio de una práctica militar que se llama fútbol pero se ejecuta con las manos”.
El fútbol americano mueve grandes sumas de dinero al norte de América, donde goza de mucha popularidad.
Poco antes de leer la revista, yo había asistido a uno de los clásicos partidos de Boca contra River en Buenos Aires. Quilmes jugaba contra Quilmes. La empresa cervecera Quilmes está en el pecho de los jugadores de Boca Juniors, por un contrato de dos millones de dólares, y también está en el pecho de los jugadores de River Plate, por un millón ochocientos. El partido se disputaba por el campeonato argentino, que se llama Pepsi Cola. La revista Latin Trade puede tener razón, pero la verdad es que el sur de América está haciendo todo lo posible por parecerse al norte, aunque esté todavía lejos de sus méritos.
En el mundo actual, todo lo que se mueve y todo lo que está quieto transmite algún mensaje comercial. Cada jugador de fútbol debe ser una cartelera publicitaria en movimiento, aconsejando al público consumir productos, pero la FIFA prohíbe que los jugadores porten mensajes que aconsejen la solidaridad social, lo que está expresamente prohibido.
Julio Grondona, presidente del fútbol argentino, recordó recientemente la prohibición, cuando algunos jugadores quisieron expresar en la cancha su apoyo a la huelga de los docentes, que ganan sueldos de ayuno perpetuo. En abril, la FIFA castigó con una multa al jugador inglés Robbie Fowler, por el delito de inscribir en su camiseta una frase de adhesión a la huelga de los obreros de los puertos. En su edición de diciembre del 95, la revista brasileña Placar entrevistó a Joseph Blatter, el hombre número dos de la FIFA, virrey del negocio del fútbol. El periodista le preguntó su opinión sobre el sindicato internacional de jugadores, que se estaba formando:
—La FIFA no habla con jugadores —respondió Blatter—. Los jugadores son empleados de los clubes.
Unos meses después, en octubre del 96, el sindicato recibió una carta de Pelé, que fue rey del arte del fútbol. A pesar de sus notorios desencuentros con Maradona, que es la cabeza visible del sindicato, Pelé saludó la iniciativa, y anunció: “Vamos a formar la mejor selección de todos los tiempos, la selección de los atletas libres”.

Los que manejan el negocio, los dueños de la pelota, actúan como si los jugadores no existieran. Jamás los escuchan. Los verdaderos protagonistas del espectáculo asisten desde la tribuna, como espectadores, a las decisiones que toman los empresarios y sus burócratas: quiénes juegan, por cuánto, cuándo, dónde y cómo. Designios inescrutables, cuentas secretas. La FIFA modifica los reglamentos, con buen criterio o con criterio dudoso, y discute cambios delirantes, como la ampliación de los arcos, sin que los jugadores puedan nunca decir ni pío. Los jugadores, los autores de la fiesta, padecen un atroz ritmo de trabajo, que invita a recordar la respuesta que dio Winston Churchill al periodista que le preguntó cuál era el secreto de su vida tan larga y su salud tan buena:
—El deporte —dijo Churchill—. Jamás lo practiqué.
En el fútbol profesional, abundan los deberes: la aceptación de las decisiones ajenas, la disciplina militar, los entrenamientos extenuantes, los partidos que se juegan un día sí y otro también, la obligación de rendir más a cambio de menos, el bombardeo de drogas que queman la juventud pero permiten jugar a pesar del agotamiento y de las lesiones… Los derechos, en cambio, brillan por su ausencia. Pero ¿de qué se quejan? ¿Acaso los jugadores no ganan fortunas? Unos pocos, los elegidos, sí. Pero tampoco es para tanto: en la última lista de la revista Forbes, donde figuran los cincuenta atletas mejor pagados del mundo en 1996, no hay ni un solo jugador de fútbol.
Los jugadores todavía figuran en los balances como patrimonio de los clubes, aunque los lazos de servidumbre feudal se han aflojado en estos últimos años; y en Europa se rompieron del todo a fines del 95. Esta fue una buena noticia para los jugadores y para todos los que creemos en la libertad de trabajo y en los derechos humanos. La Suprema Corte de Luxemburgo, la más alta autoridad de la Comunidad Europea, se pronunció a favor de la demanda del futbolista belga Jean-Marc Bosman, y en su sentencia estableció que los jugadores quedan libres, una vez vencidos los contratos que los ligan a los clubes. La universalización de esta conquista es una de las tareas que se propone llevar adelante el recién nacido sindicato.
La Asociación Internacional de Futbolistas Profesionales dio su puntapié inicial, en Barcelona, en una jornada contra el racismo y la discriminación. Fue un bautismo elocuente, que mucho tiene que ver con la memoria y la realidad del deporte mundial. Las más altas estrellas del fútbol han padecido el racismo, por ser negros o mulatos, o han sufrido, por ser pobres, la discriminación. Y en muchos casos, sumados el color de la piel y el origen social, han sido víctimas de ambas humillaciones a la vez. En la cancha, han encontrado una alternativa al crimen, al que habían nacido condenados por promedio estadístico.
Una encuesta recientemente realizada en Brasil muestra que dos de cada tres jugadores profesionales no han terminado la escuela primaria, y la mitad de esa mayoría tiene piel negra o mulata. A pesar de la invasión de la clase media, que en estos últimos años se advierte en las canchas, la realidad actual del fútbol brasileño no está lejos de los tiempos de Pelé y Garrincha: Pelé, que en su infancia robaba maní en la estación del tren, y Garrincha, que aprendió a gambetear eludiendo policías.
Dentro de algunos jugadores, juega un gentío. Algunos jugadores contienen inmensas multitudes, cuya dicha o desdicha depende de sus piernas. Y cuando los discriminados, los despreciados, los condenados al fracaso eterno se reconocen en el éxito de un héroe solitario, en sus triunfos late, de alguna manera, la esperanza colectiva. Aunque él no lo quiera, aunque él no lo sepa, sus hazañas cobran valor simbólico y en ellas resplandece, como si estuviera invicta, la pisoteada dignidad de muchos. Mucho significa para muchos, por ejemplo, George Weah, y no sólo para los liberianos, que en peregrinación acuden al pantanoso barrio del puerto de Monrovia donde pasó su infancia, sino también para todos los africanos: George Weah, mejor jugador del mundo en 1995, que nació en una casilla de lata y cartón y a los doce años fumaba marihuana y era ladrón profesional.
Y esto no ocurre solamente en el fútbol. Los militantes por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos reconocen a Jack Robinson como un profeta. Robinson fue la primera estrella negra del béisbol, que era un deporte sólo para blancos, a fines de los años cuarenta. Por entonces los negros no podían compartir con los blancos ni siquiera el cementerio, y Robinson logró extraordinaria calidad deportiva a pesar de que el público lo insultaba y le tiraba maníes, los rivales lo escupían y en su casa recibía, continuamente, amenazas de muerte.
Otro ejemplo similar: para los indígenas de Guatemala, mayoría maltratada del país que los humilla, tiene un valor emblemático el hecho de que un indio quiché sea la mayor figura del deporte nacional. Fue un corredor de fondo, imbatible en las maratones, que hoy se gana la vida recogiendo palos de golf. Había nacido llamándose Doroteo Guamuch, y por racismo le cambiaron el nombre maya y lo obligaron a llamarse Mateo Flores. En homenaje a sus proezas, se llama Mateo Flores el estadio de fútbol de Guatemala, que adquirió triste notoriedad internacional cuando una trágica avalancha dejó noventa muertos en 1996. Quizás algún día, cuando llegue, si llega, el tiempo de los justos, el estadio lleve el nombre indígena que este atleta tenía y quería tener.

Y para concluir estos vistazos, estos apuntes a propósito de la pasión y el negocio del fútbol, algunas palabras sobre Diego Armando Maradona. Algunas palabras, algunas preguntas. Como suele ocurrir con las preguntas, puede ser que no encuentren más respuesta que nuevas preguntas.
Los héroes populares que más gente contienen, los que dentro de sí llevan millones de personas, ¿son los que más solos están? ¿Está Maradona lleno de todos y acompañado por nadie? ¿De qué huye? ¿Huye de los perros de la fama, que él mismo convoca a gritos? ¿Corre en círculos Maradona, acosado por la fama que lo persigue y que él persigue? ¿Exhausto de ella, abrumado por ella, ya no puede vivir con ella? ¿Y sin ella tampoco puede vivir? ¿Sin la fama que lo vengó de la pobreza y lo salvó del desprecio? ¿Es Maradona un drogadicto de la cocaína o un drogadicto del éxito? ¿Existe alguna droga más venenosa que el éxito? ¿Hay alguna clínica capaz de curar a sus víctimas? ¿Maradona se niega a retirarse porque se niega a morir? ¿No puede mirar los partidos en lugar de jugarlos? ¿Es imposible el regreso a la multitud de donde viene? ¿No puede aceptar que haya quedado atrás el tiempo en que los rivales no sabían si marcarlo o pedirle autógrafos? ¿No puede aceptar la jubilación en lugar de la ovación? ¿No puede dejar de hablar y hablar, como queriendo hacer goles con la boca? ¿No puede dejar de trabajar de dios en los estadios? ¿Están los ídolos, como los dioses, condenados a consumirse en su propio fuego? ¿Es inevitable el sacrificio del triunfador, como en los antiguos juegos de los aztecas, la ofrenda del triunfador al gentío que lo ama y lo exige y lo devora? ¿No tenemos todos una deuda de comprensión y gratitud con este jugador rebelde, que tanto ha luchado por la dignidad de su oficio y tanta hermosura nos ha dado en los estadios?
[*] Discurso leído por Galeano en la apertura del Congreso de Deportes Play the Game en Copenhague, Dinamarca, 1997. Publicado por Sudor con autorización de Siglo XXI Editores.