Un juvenil frustrado porque irá a la banca decide abandonar el balompié y dedicarse a los estudios. Sin embargo, la pasión futbolera amenaza con cambiarle los planes. Sudor publica uno de los cuentos del recién estrenado libro Barrio Laberinto (Alfaguara, 2021) del escritor y periodista Leonardo Ledesma Watson.
Andrés Mara camina por la avenida Canadá con el estómago vacío. El sol de febrero en Lima lo aplasta contra la calle y le produce la sensación de no poder levantar los pies más de diez centímetros. Las bocinas de los autos se entremezclan con sus diferentes tonos y viajan sin ritmo hasta los oídos de los vendedores ambulantes, ferreteros, jaladores de las tiendas de autopartes y serenazgos. A pesar del inminente caos, hay un pacto tácito entre todos los que están allí para seguir haciendo lo que hacen sin preocuparse de más. Pero Andrés solo desea llegar lo más pronto a casa para tirarse en la cama y no salir de allí jamás, pues está convencido de la decisión que ha tomado luego del entrenamiento:
—No volveré a jugar al fútbol nunca más. Ni aquí ni en ningún otro lado.
Andrés, o Andresito, como le dijeron desde que era un chibolito de barrio que correteaba a los más viejos, nació en una familia numerosa: cuatro hermanos, dos tíos, dos abuelos y papá y mamá. Todos vivían en la misma casa. Él, como el resto de su familia, había crecido con la tradición del fútbol en las narices. Criado a la sombra de la leyenda de un tío abuelo que fue parte del seleccionado nacional y hasta jugó contra Pelé, a Andresito le tocaba elegir entre un muy adornado y conocido camino del deporte o esa aventura que eran los libros y la academia.
Andresito fue creciendo y en la casa todos le enseñaban a jugar. Su padre era un tipo grande y amoroso, que trataba de cumplirles los deseos a los hijos. Como Andresito era el último, normalmente heredaba los zapatos, la ropa, los juguetes y hasta los textos de colegio de los hermanos mayores. Sin embargo, algo que papá no se podía permitir era no comprarle a cada uno de sus hijos los chimpunes o la pelota con la que soñaban de noche. Andresito se hizo hincha del mismo equipo que aupaban sus dos hermanos menores. Los dos mayores, casi por tradición o por imitación, habían optado por el hinchaje del papá.
TAMBIÉN LEE: Si Bica se casaba con Sofía Franco (Ucronía)
Cuando cumplió los trece años y un metro setenta de estatura, Andrés se fue a probar al Cantolao, en Fertisa, un lugar atrás del aeropuerto donde se podía sentir cuando el suelo se movía cada vez que un avión estaba a punto de aterrizar. Andrés se sintió feliz desde que llegó al equipo y el técnico le preguntó: «¿De qué juegas?», y él contestó: «De seis. También puedo jugar de back, pero prefiero jugar de seis». Y el técnico lo puso ahí, en el medio, solo, cuando en realidad tenía intenciones de ponerlo atrás por la talla. Así que no desperdició su primera chance y se adueñó de esa parte de la cancha. Corría duro, Andresito, quitaba, recuperaba y la soltaba corta para agarrar confianza. En la tercera o cuarta pelota, se animó al pase largo y este llegó directo. Fue certero. Supo que también tenía esa capacidad. Andresito se iba descubriendo en cada movimiento y en cada toque. Cuando había córner a favor, iba; en contra, volvía. Era como uno de esos futbolistas modernos. Un volante con ida y vuelta. De un área hasta la otra. Andresito había encantado a todo el mundo ese primer día y había entendido, también, que eso era lo que quería hacer hasta que se muriese.
Al llegar a casa va de frente a su habitación. No saluda ni a su madre ni a su abuela que están en la cocina preparando la comida. Se encierra en el cuarto y enciende la televisión para que le haga compañía. Piensa mientras observa el techo. Coge una pelota de tenis y la golpea varias veces contra la pared y luego la ataja sin ganas. Se siente como si hubiese perdido un partido. Peor, siente como si lo hubiesen eliminado.
—¡Andrés, ya está la comida! —le grita su madre desde abajo.
—Guárdame.
Andrés piensa en el fútbol. Piensa en lo que pasó hoy y en la decisión que ha tomado. Está convencido de que no la va a reconsiderar y que no tiene más opciones. Ve a su alrededor y percibe el silencio. No hay nadie más que sus incondicionales mamás que lo esperan en el comedor con un plato caliente. Sustrae un viejo álbum de fotos. Allí está su memoria más próxima. Las imágenes de sus primeros días en el club, las del colegio y de los cumpleaños donde se ve a papá y a sus hermanos. Andrés observa y no se detiene. La vida es así, piensa. Se siente en posición adelantada, fuera de foco, lejos del tiempo. Cualquier metáfora desencajada es buena y todas le calzan. Para Andrés todos se han ido. No les echa la culpa, pero él siente que lo han dejado solo. Luego piensa en que, como dicen los entrenadores, las cosas cumplen un ciclo y quizá este es el suyo.
Cuando tenía catorce, hace no mucho, sus padres decidieron divorciarse después de más de dos décadas. La cosa aún está fresca y mamá llora. Papá se ha ido, pero aún está, no del todo, pero está porque lo visita siempre que puede. Sus hermanos mayores tampoco están. El más grande se casó, los dos siguientes se fueron del país a buscarse la vida, huyendo de un futuro incierto en Lima; el otro, el más pegadito a él, falleció en un accidente al que todos le intentaron buscar una lógica sin tener mayor éxito. Uno de sus tíos se marchó y nunca más se supo de él. El otro los visita de vez en cuando. El abuelo se murió de viejo. Ese tío que siempre va a la casa se llama Javier Cruzado. Es el hermano menor de su madre y el único de todos los que vivían en esa casa al que no le entusiasmaba mucho el fútbol. No coleccionaba pósteres, ni pedía una nueva pelota para Navidad, pero sabía cómo era su familia así que siempre estuvo allí. Cuando le preguntaban de qué equipo era, él respondía: del mismo equipo de mi tío, el que jugó contra Pelé. Entonces la gente lo dejaba tranquilo. Javier es un hombre abierto y alegre. Parecía que siempre estaba celebrando algo porque, a pesar de todo, conservaba una sonrisa de medio lado en el rostro. Era un tipo creativo y altamente competitivo. Fue el primero de todos en ingresar a la universidad a estudiar cosas que tuviesen que ver con la publicidad y el mercadeo, aunque gustaba mucho del teatro y era a eso a lo que se dedicó.
Para Andrés todo se encoge y los espacios se van haciendo más sofocantes, como si le estuviesen haciendo una marca de hombre a hombre y no tuviese a quién soltarle la pelota. Para un chico como él debe ser la decisión más difícil del mundo dejar de jugar al fútbol. Andrés hace un repaso rápido por todo lo que le ha venido pasando afuera de la cancha, pero también piensa en lo que ha habido adentro. Cuando era más chico, Andrés era el más grandote, el más corpulento y uno de los más rápidos. Con los años, las diferencias se acortan. Algunos pegan el estirón, otros se quedan y a otros les dicen que tienen lesiones que no los dejarán desarrollarse bien. Normalmente los que crecen más también afianzan las creencias que tienen de sí mismos, se sienten más confiados y mejores. La edad influye: a los quince la vida social se parece más a la de un adulto que a la de un niño y el fútbol se atraviesa allí. Cuando un grupo de chicos como el de Andrés va a una fiesta, todos los miran distinto. Alguna vez se fueron en mancha al quinceañero de la prima de Carlitos Pajuelo y se dieron cuenta de que, aunque nadie los conocía, se sentían famosos luego de que hasta el maestro de ceremonias los saludase en público como «los chicos del Cantolao» y agregase «ellos son los que nos van a llevar a un Mundial». Queda para la anécdota, claro, pero allí entiendes cómo te ven todos, cómo te ve tu sociedad y hasta tu país. A Andrés eso no le molestaba. En realidad, no le molestaba a ninguno, pero de cierta forma eso también incidía en el comportamiento. La convivencia entre treinta jóvenes de la misma edad siempre es difícil. A diferencia de un equipo profesional, un plantel de menores tiene como característica principal la misma edad de todos sus integrantes y el poco recambio que hay entre una temporada y otra. Digamos que todos van creciendo juntos, aunque unos lo hagan más rápido y mejor que otros. Andrés era bueno, pero comenzó a odiarlo todo cuando se empezó a sentir solo. Después del almuerzo, Andrés sube a su habitación. Las miradas de su madre, su abuela y su tío lo siguen con tristeza. Javier y la mamá de Andrés parecen preguntarse cómo anda el chico. La abuela lo tiene más claro, pero no interviene. Con sabiduría, deja que las cosas continúen según su naturaleza. Javier sube las escaleras y se detiene en la puerta de Andrés, que está entreabierta.
—Si quieres decirme algo, te digo que no pasa nada —dice Andrés.
—Yo estaba yendo al baño, pero ya me di cuenta de que alguien está molesto…
—No estoy molesto.
—Entonces continúo porque me orino.
—Espera, ¿cuando salgas del baño podrías venir…? Javier se apresura y, tras lavarse las manos, regresa
donde Andrés.
—¿Qué pasa? ¿La flaca te dijo que no? Así son. Así es a tu edad, Andresito, tranquilo.
—No, tío, no tiene nada que ver con eso.
—Ya sé que no tiene que ver con eso, pero… ¿no es así como todos los tíos empiezan las conversaciones de machos con los sobrinos?
Javier logra sacarle una sonrisa a Andrés.
—De verdad, ¿qué ha pasado?, cuéntame.
—Ya no voy a jugar más. Ya me hartó todo esto, ¿qué sentido tiene?, ¿para qué debo ir a entrenar todos los días? Y no es que no me guste entrenar, pero un montón de gente ya se está quedando. Ya no tengo doce o trece años. ¡Tengo diecisiete! Soy un viejo. A esta edad salen los cracks y, mira, yo sigo jugando en los juveniles. Ni a subveinte he llegado.
—Entonces, ¿es un problema de edad, Andresito?, ¿solo es eso?
—Sí…
—¿Seguro?
—Sí, te digo. A mí edad Maradona era una estrella en Argentinos Juniors, Rooney ya tenía a toda Europa a sus pies, a Cubillas le decían «El Nene», ¿y yo qué?, ¿y nosotros qué? Seguimos jugando el campeonato de la Asociación. Seguimos esperando el llamado de la selección subdiecisiete para ver si algo pasa. Yo ya no quiero eso.
—¿Y qué quieres?
—No sé. Bueno, sí sé, pero no sé cómo decirlo.
—Te escucho.
—No sé… ¿Y si fracaso?, ¿y si no soy tan bueno? Hay muchos chicos de categorías mayores que llegaron a equipos de primera y terminaron jugando Copa Perú o torneos de liga… y creo que eran mejores o tenían más talento incluso.
—Quizá no se esforzaban lo suficiente, Andresito.
—También se esforzaban un montón. No tienes idea. Eso me hace pensar muchas cosas y preguntarme si es que con el esfuerzo o el talento, o con ambos, basta. ¿Qué más es?, ¿suerte?, ¿eso existe?, ¿no que era para mediocres? Ya no sé ni a quién creerle.
—Entonces no es solo un tema de edad…
—Sí… bueno, no… Yo qué sé.
—Bueno, si no quieres jugar más, entonces no juegues más. Estás tan determinado en tu decisión que creo que no hay más vuelta que darle, ¿verdad?
—Sí…
—Seguro…
—¿Y por qué me siento tan mal?, ¿no es mi papá el que me tendría que decir algo?, ¿o alguno de mis hermanos?, ¿o mamá?
—La verdad no sé cuál es tu orden jerárquico que indica quién es el que te tiene que venir a desahuevar, pero ahorita no tienes al frente ni a papá ni a mamá ni a ninguno de mis sobrinos.
—Se fueron.
—Tu madre sigue abajo.
—Sí, pero está pensando más en mi papá, en lo que pasó. Veinte años no son fáciles. Yo la quiero dejar con sus cosas. Me da pena. Ella está pensando en otra cosa y está bien. No me quejo de que no tenga tiempo para ver cómo ando.
—Tu madre siempre tiene tiempo. Es una mujer fuerte, aunque está afectada como cualquiera. Pero apuesto a que sufre más por verte en esa incertidumbre que porque el panzón de tu papá se haya ido. Mira, yo a tu papá lo quiero mucho. Él siempre fue respetuoso conmigo, a pesar de las diferencias, pero ese es otro tema. Ahorita hablamos de ti. ¿Qué pasó?, ¿por qué ya no quieres jugar? La semana pasada todo estaba bien. O, al menos, eso parecía.
Andrés piensa y ve a Javier como alguien más cercano de lo normal. Piensa y no sabe para dónde ir en su cabeza. Todo se le viene de golpe y está convencido de que lo malo que tiene adentro puede hacerse real con el simple hecho de mencionarlo. Andrés es crítico consigo mismo. Mucho, incluso, para su propio gusto. A los diecisiete años ya visualiza el fracaso a lo lejos y el miedo pulula cerca, queriéndose instalar en alguna parte de él. Andrés compara todo y se compara a sí mismo, crea escenarios: todos acaban mal. Si se convierte en un futbolista profesional podría ganar dinero y vivir tranquilo, pero no sabe si podría resistir no jugar en un gran equipo o no salir del país y llegar a triunfar en Europa. Andrés cree que esa élite no es para todos y que si no lo logra y se queda acá se convertirá en una parodia, en una broma, en la comidilla de los programas de farándula y del corazón. Andrés lo ve y la ansiedad por el futuro se vuelve un monstruo lleno de baba que lo empieza a devorar de adentro hacia afuera. No quiere convertirse en el caballo de carreras de unos tipos que desde la tribuna lo aplauden y le juran amor eterno cuando hace algo bien, pero que le prometen la muerte y el más cruel de los infiernos cuando pierde un partido o falla un penal.
—Todo está mal. Mira, tío Javier, yo sé que no es bonito hacerse la víctima, pero te juro que no es eso. De verdad siento que no puedo.
—Andresito, no te voy a dar el sermón de la vida porque nadie necesita eso en estos momentos, pero a veces uno, en el fondo, sabe cuál es la respuesta. Si quieres dejarlo, que sea tu decisión. Incluso correrse o ser cobarde también es una decisión. Una no muy bonita que te atormentará por mucho tiempo, claro, pero es una decisión a la larga. Nunca te voy a comparar con nadie, ni conmigo ni con alguno de tus compañeros. Todos tenemos demonios o infiernos diferentes, pero tienes que cagarte en el tuyo o entrar y tratar de no quemarte.
—¿Y si no puedo?
—Si no puedes, pues no puedes. Casi todo es una mierda y las cosas están llenas de crueldad y miseria. Este barrio, esta ciudad, este país… todo el mundo. No creas que si las cosas salen exactamente como esperas que salgan, vas a estar satisfecho o te vas a quedar tranquilo. El ser humano no es así. Al contrario, hijo, vas a joderte un poco más incluso porque ni sorpresas vas a tener. Mira, yo no sé mucho de fútbol. De hecho, un poco, sí, pero de toda la familia fui el único que no jugó o no sabe jugar muy bien, pero eso no me importa tanto. Jamás les he restregado que a veces, cuando era más chico o como de tu edad, haya recibido miradas extrañas de parte de ellos o que en vez de ir a jugar a la pelota me vistiese con trajes largos y me fuese a intercambiar casetes con mis amigos o al cine. De alguna forma sé lo que es sentirse solo y diferente. En esa época mucho más, incluso. Ahora está de moda ser cool o nerd, ya nadie te mira raro si hablas de alguna manera, pero antes eras o un maricón o menos.
—¿Te jodían mucho?
—Peor. Me jodían tanto que un día se olvidaron de mí porque ya no era divertido. Hagas lo que hagas estás cagado, me dije, así que me puse a hacer lo que me dio la gana. Crecí un poco, supongo. Iba a dejar de ser complaciente.
Poco a poco, Javier se va acercando a Andrés. Nunca antes alguien le había hablado así. Andrés no sabe cómo reaccionar, pero sí que hay algo distinto en ese discurso. Siente que, en vez de un simple pariente, Javier es un familiar.
—No estoy seguro de cómo continuar. Mira, la verdad no ha pasado nada específico. Hoy me han dicho que el fin de semana no voy a arrancar. El profe está haciendo una vaina de rotaciones. No muchos hacen eso. Así que me va a dejar en la banca. Me digo: «Si a los diecisiete estoy en la banca, cómo será en un par de años o en primera, si es que llego».
—Un vaso de agua…
—¿Cómo?
—En un vaso de agua te estás ahogando. Pero dale. Déjalo. Si no es para ti, no es para ti.
—Pero…
—Pero nada, déjalo. Hagamos algo. Deja de ir a entrenar un par de semanas. Si lo extrañas, vuelves; si no, ya sabes qué hacer.
—Pero si no voy…
—Si no vas, nadie te va a decir nada. No va a pasar nada. El mundo seguirá igual y tú dejarás de hacer lo único que te gusta porque tu entrenador te dijo que te sentaras un partido.
—…
Andrés no entiende. Esperaba un discurso diferente. El floro de un tío que se compadece y solidariza. Por algún motivo, Andrés recibe algo imprevisto, pero que tal vez necesita. Pasa el mal trago y dirige su mirada hacia el televisor. Están dando un partido de la liga de Brasil: Corinthians contra Gremio.
Andrés sigue el encuentro, pero no reconoce a casi ninguno de los que están jugando. Los tipos que ve en la tele no son seleccionados. No son Ronaldo ni Ronaldinho, ni Emerson ni Cafú, no son ninguno de ellos y nunca han sido ni serán campeones del mundo. Pero están jugando. Están jugando paulistas contra cariocas en un partido donde todos podrían graduarse de genios. El brasileño más desconocido de ellos haría quedar en ridículo a cualquier defensa suizo o eslovaco. De pronto, Gremio ataca y un morochito que no debe pasar el metro sesenta y cinco avanza por la punta derecha como si tuviese un propulsor en el trasero, lleva la pelota pegada al botín negro y genérico que seguramente se ha comprado con su plata. Javier, como siempre, no observa el fútbol, pero ve a Andrés. Lo ve con los ojos pegados en la pantalla y sin parpadear ante unos equipos que no son ni de cerca algunos por los que hincha. El morochito carioca, quimboso y potente, dribla a un rival y le mete una huacha a otro. A Andrés se le abren los ojos.
El morochito llega hasta el final y saca el centro atrás. El defensa rival se barre para llegar a la pelota, pero de pronto el nueve, un flaco espigado con pinta de banquero, la deja pasar entre las piernas y desde el otro extremo, en uno de esos campos que son más anchos de lo normal, viene corriendo un tipo con el 7 en la espalda, atento a toda la jugada y que sabe que luego de la corrida de su compañero el morochito y de la genialidad del flaco enjuto, solo queda meterla en la esquina. No hay más, no puede reventarla ni mandarla a la tribuna porque sería una afrenta contra lo que han hecho sus compañeros, contra la tradición y contra todo lo que le han enseñado desde que era un chiquito, un pendejo de diecisiete años que se cagaba de miedo por no saber si su nombre aparecería en revistas o en comerciales. Al brasileño ese no le importa. Él sabe que meterla en la esquina, más que cualquier cosa, es su trabajo. Y la mete. Claro que la mete porque el trabajo es así: la metes o te vas. La mete y sale corriendo hacia el banderín del córner a gritarles a miles de tipos calatos en la tribuna que él tiene un nombre y que, si no le importa a nadie, pues no importa en general. El trabajo está hecho y para eso él, como futbolista, está ahí.
Andrés no ha dejado de mirar la tele y todo se hace más claro. Javier ve a Andrés y percibe el amor del chico por lo que está viendo y sabe que eso de «odio el fútbol» son puras estupideces. Su sobrino, Andresito, tiene un corazón grandote, piensa Javier. Andrés se da media vuelta y ve a Javier. Javier entiende que lo que queda es abrazarlo. ~
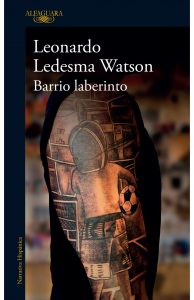
Novedad editorial
“Ledesma actualiza el sentir del barrio de Matute y de la ciudad. Sus personajes están al filo de la ley, en insospechados laberintos que los pueden elevar a la redención”.
Martín Roldán Ruiz
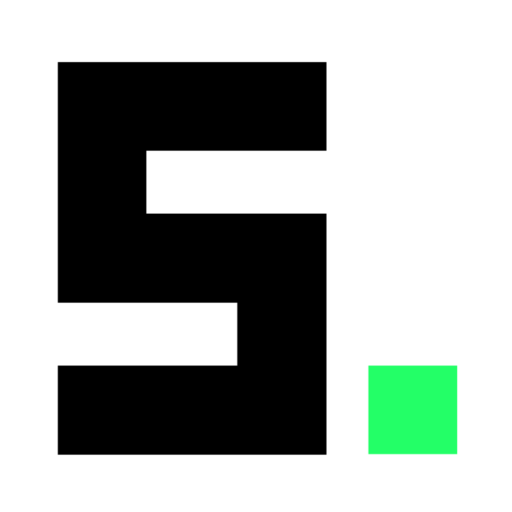

















Buena Leo! Qué bonito relato, me identifiqué un montón y lo disfruté.
Un abrazo y éxitos en tu vida!