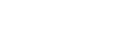Parece imposible, pero existe un consenso entre los que aman y odian a Claudio Pizarro: su despedida ha marcado el fin de una era para el fútbol peruano. ¿Alguien podrá igualar su influencia a nivel internacional y local? El futuro es incierto, pero el pasado ayuda a entender su paradójica trayectoria. En este perfil publicado por el periodista Kike La Hoz para el libro Benditos. 13 historias no aptas para incrédulos (Magreb, 2018) se revelan los orígenes de un ‘Bombardero’ de casta militar, cuyo apellido Martínez de Pizarro fue recortado por alguno de sus antepasados.
EL TERCER CLAUDIO de la familia Pizarro creció a la sombra del padre. Así estaba escrito. La jerarquía no podía cuestionarse. Menos en un clan con la disciplina militar arraigada por el peso de las generaciones; cuatro, para ser exactos. Porque un Pizarro siempre estuvo en las Fuerzas Armadas desde antes que empezara el siglo pasado. Más de la mitad de los años que tiene el Perú. Tanto tiempo que los Martínez de Pizarro, llegados desde Extremadura en 1779 a Chachapoyas, en algún momento empezaron a firmar Pizarro a secas. El apellido pudo sufrir un cambio accidental, pero el influjo paterno siguió siendo el mismo: inalterable, vertical y siempre decisivo para el que venía después. Así lo cumplieron el contralmirante Tomás Martínez de Pizarro; su hijo, el capitán Jorge Antonio Claudio Pizarro; y el hijo de su hijo, el comandante Claudio Samuel Tomás Pizarro.
El último de esa dinastía, también llamado Claudio, nació sabiendo su lugar en el escalafón familiar. No podía contradecir al padre. El flaco de ojos verdes y piernas largas que muchos años después se convertiría en capitán, pero de un equipo de fútbol, tuvo que aceptar en silencio muchas veces las prohibiciones de jugar en el parque de su barrio en Miraflores o las salidas a las fiestitas durante la adolescencia. Sus amigos de la infancia aún recuerdan el respeto marcial hacia la figura paterna. Pero también la forma en que eso lo condujo al deporte. Porque el exdelantero del Grumete Medina de la Liga del Callao, más que un marino de formación y un padre severo era un futbolista pasional y de remate potente. Un bombardero, a su modo. Todos los que lo vieron jugar u oyeron sobre él coinciden en que tenía más talento que el hijo. Pero la vida militar frustró su carrera amateur y entonces quiso que su primogénito alcanzara eso que jamás él pudo. Claudio no tardó en destacar dentro de su colegio, el Liceo Naval Almirante Guise, pero no solo por sus condiciones físicas, sino también por su fortaleza mental, esa que había heredado con su propio nombre. Un Pizarro no puede darse por vencido; un Pizarro insiste hasta el final.
Como aquella vez en la que su madre Patricia Bosio y su amigo Erick Monge lo observaban en el campo de tenis del Centro Naval de San Borja. Claudio, con catorce años, había llegado hasta la final del torneo interno, pero su rival le llevaba ventaja en la preparación. No era el favorito. El primer set acabó con paliza: 6-0 en contra. La derrota era cuestión de tiempo. Al menos eso era lo que pensaban todos —incluida su diminuta barra—, menos él, que en un arranque de ingenio decidió cambiar de estrategia. «Lo voy a cagar haciéndole pasaditas», le dijo al colorado Monge mientras aguardaba el arranque del segundo set. La apuesta era arriesgada, pero con el correr de los minutos comenzó a generar el efecto esperado: el rival cayó en desesperación, la precisión lo abandonó, y Claudio acabó ganando el partido por dos sets a uno. «Tenía eso: un poder mental difícil de explicar», dice Erick Monge, uno de los dos amigos que más conocen a Claudio Pizarro. El otro, Gianfranco Revelli, no tiene tantos años de amistad con Claudio como él.
TAMBIÉN LEE: ¿La hora nacional?, una columna sobre los seleccionadores peruanos
En el recuerdo también está una partida de billas en Miraflores remontada a solo una bola de la derrota. La vez que jugó frontón en Paita al borde de la deshidratación, junto a Miguel Ángel Zagaceta, otro de sus compinches de infancia. La maratón que ganó en Piura con tan solo doce años, durante la época en la que su padre fue destacado a la ciudad norteña. Pero, sobre todo, aquel último y legendario partido entre hinchas de Universitario e hinchas de Alianza Lima, tradicional en su promoción de colegio. Después de haber padecido la supremacía de los mejores jugadores, la mayoría leales a la U, Claudio logró que todas las burlas futboleras recibidas durante la secundaria se acabaran de un solo golpe. Como en los relatos fantásticos del Negro Fontanarrosa, decidió empezar como arquero —algo habitual en él por aquellos años— y, después del primer gol en contra, cambió su puesto por el de atacante. La selección de los hinchas de Alianza despertó. Se contagió de su rebeldía y terminó jugando el mejor partido que se le recuerde. Volteó el marcador y uno de los goles lo anotó el flaco de piernas largas que ya empezaba a soñar con ser futbolista. «No recuerdo bien si quedó 2-1 o 3-1, pero fue por él que nos terminan ganando», relata Miguel Ángel Zagaceta.
Esa misma tenacidad le valió para escalar a trancos largos de la Academia Naval al Canto-lao, del Cantolao a la Selección peruana Sub-17, de aquella selección al Deportivo Pesquero. Hernán Saavedra, su técnico en esa primera experiencia como seleccionado, aún recuerda los tres meses de concentración en la base militar de Las Palmas, los Juegos Bolivarianos de 1995 y el Sudamericano de la categoría en el Estadio Nacional. «Él pintaba para crack», dice, pero luego de pensarlo unos segundos agrega una pieza esencial en ese devenir: «La asistencia de su padre influyó mucho». Porque Claudio Pizarro era el hijo y también el padre. Dos hombres con el mismo nombre y apellido.
En cada paso del hijo, allí estaba el padre. Ya fuese para abrirle camino o para acompañarlo. Como cuando consiguió que Ronald Pitot, un viejo amigo de la infancia, admitiera a Claudio en las divisiones menores del Pesquero. O como en aquellos viajes semanales a Chimbote para supervisar su adaptación al plantel profesional. A sus diecisiete años, el futbolista en ciernes se había ganado un lugar en el primer equipo junto a Miguel Ángel Zagaceta, Gregorio Bernales y Giovanni Valdiviezo luego de que Roberto Chale los observara en el Círculo Militar de Chorrillos. Después de firmar su primer contrato en una oficina sin ventila-dores en la calle Miller en Lince, se subió a un bus repleto de figuras añosas (Francesco Manassero, Martín Duffoo, Agujita Baza, Jesús Purizaga, Colibrí Rodríguez; entre otros) y dejó su barrio de clase media con vista al parque para mudarse, siendo aún un querubín —como lo apodaron en el camerino—, a una ciudad con aroma a harina de pescado y fama de bajo fondo. Empezaría a cobrar ciento cincuenta dólares mensuales y se hospedaría, al principio, en un hotel viejo, de goznes sin aceitar y decorado con cucarachas. Luego viviría en una casa en la urbanización Los Cipreses junto a tres compañeros de equipo, desde donde llamaba por teléfono público, cada noche, a su enamorada y futura esposa Karla Salcedo. Durante todo ese proceso, y en los dos años siguientes, no hubo domingo a las seis de la mañana que su padre no llegara desde Lima. Miguel Ángel Zagaceta tuvo que despertarse en más de una ocasión para abrirle la puerta. Ricardo Quimper, otro de los miembros del plantel, aún recuerda que era de los pocos familiares que aparecía en todas las ciudades adonde iban. Goyo Bernales no olvida los videos que entregaba a su hijo para que analizara sus propias jugadas y las largas charlas en las que le aseguraba que «pronto jugaría en el extranjero». Martín Duffoo, el capitán del Pesquero de voz grave y gesto policial, aún se sorprende de que se haya molestado al saber que Claudio debutó con unos chimpunes Adidas Beckenbauer prestados por él. «Me dijo: “Qué raro, porque yo siempre le compro los suyos», relata el exdefensa sin esconder una sonrisa. «Estaba muy pendiente de él», sentencia.
En la memoria de muchos de los que compartieron esa primera etapa siempre aparece la sombra de ese otro Claudio Pizarro. Exigente y severo. Protector y patriarcal. Por eso todos coinciden en que no es exagerado decir que el éxito del delantero se debe a una sola persona: su padre.
***
CLAUDIO PIZARRO PUDO haber muerto a los dieciocho años. De regreso a Chimbote, después de un domingo en Lima, Ricardo Quimper iba al volante de su Volkswagen Golf y el delantero revelación del Pesquero en el asiento del copiloto. Era una noche apacible. La brisa del mar de Casma llegaba hasta la Panamericana Norte. Pasadas las cuatro de la mañana, ambos futbolistas empezaron a sentir el cansancio del viaje luego de comer un poco de pizza durante el trayecto. La charla se fue haciendo cada vez más espaciada hasta que en un punto se quedaron en silencio. Así, por varios minutos. Ricardo Quimper pestañeó un segundo. Quizás dos. Y fue entonces que escuchó el grito de Claudio. Cuando abrió los ojos estaba seguro de que se estrellarían contra el tráiler que venía en sentido contrario. Pudo reaccionar a tiempo, hacer una maniobra evasiva, pero igual perdió el control y el automóvil se salió de la autopista.
Después de arrollar tres mojones de cemento y derrapar por la banquina, fueron a dar contra una zanja. El impacto fue violento. Pudo haber tenido un desenlace fatal, pero el cinturón de seguridad les salvó la vida. Una polvareda los cubría por completo. A Claudio no se le borró el susto de la cara hasta cuando Ricardo Quimper lo embarcó en un bus rumbo a Chimbote.
Pero aquel año que pudo ser el de su muerte se convirtió en el de su ascenso. Después de marcar ocho goles en la temporada 1997, incluido uno de tiro libre a Alianza Lima, pasó a ser el delantero más solicitado del fútbol peruano. Sporting Cristal, el equipo de la millonaria cervecería, lo quería en sus filas, pero solo el club de La Victoria acabaría convenciéndolo de firmar un contrato por dos años. El entonces presidente de Alianza, Alberto Masías, aún recuerda la reunión en la sala de su casa en Miraflores en la que se selló el acuerdo: ciento cincuenta mil dólares y una cláusula de rescisión por doscientos mil más. Luego los blanquiazules tuvieron que desembolsar sesenta mil dólares adicionales con los cuales disuadir a los obstinados hermanos Miranda, directivos del Pesquero. La historia se cuenta hoy en unas pocas líneas, pero lo cierto es que el fichaje tardó semanas. El padre de Claudio no solo debió convencer al club chimbotano, sino también a su propio hijo para que mantuviera la paciencia. «Su papá lo había preparado para ser un gran jugador», dice Alberto Masías. Pero, con diecinueve años y un sueldo diez veces mayor al que ganaba antes, Claudio empezó a manejar un automóvil e intentaba hacer lo mismo con su propia vida. Los goles, la fama y el reconocimiento no tardaron en llegar. La tentación de la noche era continua. Y por eso no faltaron las veces en las que su padre le escondió las llaves del carro. Ese fue el motivo de una de las discusiones más fuertes que tuvieron por aquellos años. El querubín ya no se sentía un niño y deseaba disfrutar de lo que estaba logrando. Reconocía el esfuerzo de su padre, pero buscaba la autonomía. Si bien jamás lo dijo en ninguna de las entrevistas que daría durante toda su carrera, un gesto bastó para demostrar la gratitud que sentía por el que se encargó de encaminarlo: la celebración con el saludo militar tras cada gol con Alianza Lima no era un guiño a los amigos del Liceo Naval, como se dijo por muchos años. Siempre había sido un breve homenaje para su padre, como ocurriría en 2013, más de quince años después, durante un partido ante Ecuador tras su último gol con la selección peruana. La reverencia jerárquica. Y es que nunca hubo necesidad de nombrar con palabras al que siempre había estado presente.
Solo la distancia y el aplastante peso de los años permitirían que Claudio Pizarro se adueñara por completo de su propio nombre. Si hasta antes de su venta al Werder Bremen en 1999 aún seguía siendo el hijo del comandante Claudio Pizarro Dávila para el mundo del fútbol y su círculo social más cercano, después de la inesperada visita del banquero alemán Jürgen Born a Lima y los famosos cinco goles a Unión Minas, su destino empezaría a estar cada vez más claro: se convertiría, a punta de más de doscientos setenta goles y dieciocho títulos en Europa, en una leyenda del fútbol peruano.
Sin la sombra paterna sobre sí, pero con esa misma fuerza mental alimentada por la disciplina militar del hogar, el tercer Claudio de la familia Pizarro estaba preparado para cumplir la profecía. Esa que planteó Sófocles con Edipo hace más dos mil años y que Sigmund Freud, Jacques Lacan y Donald Winnicott teorizaron desde el psicoanálisis: como todo hijo, tendría que matar al padre de forma simbólica, y así ocupar su lugar. Un ritual de sucesión desde tiempos inmemoriales. Inevitable para la supervivencia del mundo. Decisivo para aquel que se adentra en el bosque a enfrentar al viejo rey, como relata James Frazer en La rama dorada. Si se pretende tomar su lugar y ocupar el trono, solo hay una opción. El momento de arrebatarle el poder había llegado.
***
«¡NO PUEDO!», GRITÓ Claudio Pizarro con la vergüenza del que debe justificar su incapacidad.
Al pie del banco de suplentes del estadio Centenario de Montevideo, el capitán de la selección peruana por más de trece años no encontró mejor forma para responder al furioso reclamo de Paolo Guerrero. Un golpe en las costillas había acelerado su salida del campo y entonces el muchachito al que vio crecer en las divisiones menores del Bayern Múnich bajo su cuidado y al que alguna vez bautizó como Paolín como si se tratara de su protegido, no tuvo ningún reparo de culparlo por el gol de Uruguay. Aquella noche de marzo del 2016 sería la última vez que Claudio Pizarro jugaría un partido eliminatorio con la camiseta de la selección.
Después de cuatro procesos mundialistas fallidos, dos desencuentros públicos con seleccionadores (Franco Navarro y Chemo del Solar), un escándalo de indisciplina tardíamente aclarado (el caso El Golf Los Incas) y apenas 20 goles en 83 partidos oficiales, Claudio Pizarro pasó de ser la esperanza del gol para un país sin goleadores a un FANTÁSTICO desgastado y en vías de jubilación. A diferencia de la estela ascendente de un Paolo Guerrero siempre irregular en sus clubes, el goleador del Werder Bremen y Bayern Múnich se acostumbró a tener un rol de actor de reparto, intrascendente. Por alguna razón, ese consejo de su padre que tanto le había valido para triunfar en su carrera («Siempre hay que estar un paso adelante; hacer el segundo esfuerzo»), no le dio resultados con la selección peruana.
TAMBIÉN LEE: Recordando al Veco, una columna sobre el legendario periodista
En su defensa, se pueden esgrimir los mismos argumentos de siempre: no juega solo, los que lo rodean no son tan brillantes como sus compañeros de clubes, no lo colocan en la posición ideal, realiza un trabajo táctico que no se valora. Si los pizarristas ya existían en Chachapoyas a finales de 1800, según cuenta su tatarabuelo Tomás Martínez de Pizarro en sus memorias El resurgir de la Armada peruana (2017), todo aquel que intenta comprender el misterioso desencuentro de Claudio Pizarro con la selección es acusado sin piedad de pizarrista. En el otro bando, como alguna vez escribió el periodista Roberto Castro, están los que han vendido por más de diez años portadas con sus goles en Alemania, pero que también han sabido beneficiarse con sus escándalos de conflicto de intereses (el caso Image), indisciplina (el caso Golf Los Incas), su gusto por la hípica y sus supuestas ínfulas de pituco desubicado. «Él, como pocos en el Perú, hizo plata con el fútbol, y por eso muchos creadores de carátulas no lo soportan», escribió Castro. Los antipizarristas menos radicalizados prefieren reclamarle su falta de entrega. Pero, así como Claudio Pizarro lo repite en cuanta entrevista ofrece, amigos y excompañeros aseguran que siempre lo dio todo, al límite de romperse la cabeza por la selección. Y no es solo una metáfora: durante la Copa América del 2004 el venezolano Alejandro Cicchero le hundió el codo en el temporal derecho y estuvo dos meses alejado de las canchas. Al igual que el Colorado Monge, su confidente desde el colegio, sus allegados se la pasan tratando de convencer a taxistas decepcionados por su escasez de goles. Pero, claro, no basta con decir que se deja la vida por una camiseta. Eso solo se logra con gestos, como quedarse en el campo a pesar de haber sufrido un golpe en las costillas. Gestos como los que siempre estuvo dispuesto a hacer Paolo Guerrero, el delantero picón y abanderado de la patria.
El extremado profesionalismo de Claudio Pizarro, ese que le exige salir del campo para no perjudicar al equipo y que le hace decir que un penal fallado no tiene por qué afectarlo, acaba siendo su paradójica condena. En un país donde la informalidad es la vía natural para obtener resultados, el éxito de alguien como él es mirado con sospecha y hasta con cierta envidia. Al menos eso es lo que creen los que lo conocen de cerca. Incluso su padre ha llega-do a afirmar que si su condición de origen hubiera sido una más emparentada a lo popular, habría llegado a ser un ídolo indiscutible. «Si fuera negro o cholo, sería diferente», sostiene. Está claro que Claudio Pizarro no nació siendo un aristócrata. Vivió al amparo de un marino retirado y una madre profesora, con el pasaje justo para irse a entrenar, pero en un barrio clasemediero, con nana y con los privilegios de un muchacho mestizo de tez blanca de sangre chachapoyana, italiana y negra en una nación conflictuada por su origen mayoritariamente andino. En el libro La balada del gol perdido (1998), Abelardo Sánchez León plantea una hipótesis que bien podría servir para entender lo que ocurre con Claudio Pizarro. «En el Perú, el ídolo está en estricta relación con la situación de postración y humillación de las mayorías sociales. El ídolo será, casi siempre, un cholo o un negro. El blanco podrá ser un buen jugador, pero no un ídolo», escribió antes del ascenso del delantero.
Al margen de esta teoría, aquella noche desteñida en Montevideo, Claudio Pizarro volvió a ser partícipe del ritual simbólico de la muerte de un padre. Responsabilizado por años como el líder de una nueva generación de futbolistas, empezó a asumir el rol de tutor sobre el resto de sus compañeros desde la llegada de Ricardo Gareca como seleccionador. De algún modo siempre lo había sido para Paolo Guerrero. Desde su arribo al equipo filial del Bayern Múnich en 2002, se encargó de instalarlo en la ciudad alemana, de aleccionarlo en el idioma y de seguir sus progresos antes de dar el salto al primer equipo. «Claudio fue como un hermano mayor para mí», explicaría el delantero. Aunque tuvo que acostumbrarse a vivir a la sombra de él durante su estadía en Múnich.
Sin la continuidad ni la cuota goleadora del Bombardero, no le quedó más que buscar su propio espacio en el Hamburgo. Pero, casi en paralelo, empezó a jugar en la selección, marcó cinco goles en sus primeros doce partidos y fue edificando el mito de tener una camiseta blanquirroja en vez de piel. Ese primer gol en su debut ante Chile, en la versión sin balas de la Guerra del Pacífico, tuvo un añadido inadvertido: lo hizo luego de reemplazar a Claudio Pizarro, capitán de aquel equipo.
Desde entonces, sus goles y esa actitud de héroe de la patria berrinchudo, que lo hace asumir cada partido como si se tratara de quemar el último cartucho, propició un debate ad infinitum: ¿Guerrero y Pizarro pueden jugar juntos? Una pregunta infalible para la barra de un bar o el motivo seguro para distanciar a dos amigos. Diez años después de extensas disertaciones entre pizarristas y antipizarristas, alegatos tácticos sobre la superposición de roles, algunos intentos de reconciliación con los despechados hinchas peruanos y un ambiente enrarecido por la indisciplina congénita del fútbol peruano y el fatalismo patriotero, la única solución posible quedó en manos del propio Paolo Guerrero. Aquella noche en Montevideo, triste como una despedida, solo le quedaba algo por hacer: debía matar a su padre futbolístico y asumir su lugar como capitán del equipo. Y así lo hizo.
***
SENTADO EN UNA banca del parque en el que creció Claudio Pizarro en Miraflores, su padre tiene un aire de resignación en los ojos. A su lado hay un ejemplar de El resurgir de la Armada peruana (2017), que bien podría ser el título ideal para un libro sobre la selección. En realidad, es el testimonio del tatarabuelo de su hijo, uno de los protagonistas de la creación del Ministerio de Marina en 1919, Jefe del Estado Mayor y luego alcalde de La Punta y del Callao. El testimonio de un hombre que, setenta años antes de que un Bombardero peruano dejara su marca en Alemania, logró la hazaña naval de conducir cuatro destructores desde Estonia hasta Iquitos tras navegar ocho mil millas.
A sus sesenta y ocho años ya no espera que la mayoría entienda todos los factores que jugaron en contra para que su hijo brillara en la selección. Prefiere creer que algún día se valorará su legado. Como aquella frase que Claudio tiene en su perfil de Twitter desde 2013: «El tiempo pone a la gente y a las cosas en el lugar que se merecen». La misma frase que su amigo Gianfranco Revelli tuiteó un año antes. La falacia del mundo justo. A la que se acude, según la psicóloga española Raquel Aldana, para invisibilizar aquello que no podemos controlar. Para hacernos sentir que todo está bien y que nuestra felicidad no se encuentra en peligro. Pero es tan solo un espejismo, una forma de autoengaño.
TAMBIÉN LEE: Identidad, una patria en chimpunes, una entrevista sobre el fútbol peruano
La única recompensa, al margen de las críticas y la impopularidad de su hijo, será poder verlo en un Mundial. Tal como aseguran varios colaboradores de Ricardo Gareca al interior de la Videna, está convencido de que el mayor de sus tres hijos siempre soñó y luchó por tener un grupo leal y solidario, como el que ahora ha logrado formar el Tigre. Al menos lo intentó, dice.
En el mejor momento de su carrera, las condiciones nunca estuvieron dadas. Y, ahora, cuando la inminencia de la cuarentena le recuerda que las lesiones y la poca continuidad son el paso previo al retiro, lo sensato sería reconocer el final. Sin embargo, a sus treinta y nueve años, Claudio Pizarro se resiste a aceptarlo. No le importa dividir las aguas de la opinión pública. Según su padre, solo aplica lo que siempre hizo en el fútbol. «Cuando los rivales están cansados, él hace el segundo esfuerzo y por eso marca goles en los minutos finales», dice. La misma filosofía de vida con la que lo disciplinó cuando era un muchacho flaco de piernas largas. «Mientras él vea una ventanita con una pequeña luz de esperanza, nunca se dará por vencido. Esa es la gran diferencia con el resto…».
Antes de acabar la frase, hace una pausa y baja la vista hacia el libro que lleva al lado. Entonces toca su tapa y lanza una frase con el estrépito de un bombardeo: «¡Es un Pizarro!». ~