Solo un peruano apartado de la patria desde los tres años es capaz de hacer del fútbol un vínculo con sus raíces. A pedido de la revista The New Yorker, el escritor Daniel Alarcón, radicado en Estados Unidos, volvió a Lima para retratar la efervescencia de la clasificación a un Mundial luego de 36 años y acabó construyendo un relato sobre su propia identidad. Aquí la historia de cómo una crónica sobre un partido decisivo ante Nueva Zelanda puede acabar convirtiéndose en la mejor manera para comprender lo que nos hace sentirnos parte de un mismo país.
Si en la revista The New Yorker se habla del fútbol peruano, en buena cuenta se debe a Daniel Alarcón. Y no se trata de una moda, acorde a los vientos favorables que acompañan a la Selección peruana. El escritor, cronista y profesor peruano, criado desde los tres años en Birmingham, Alabama, se convirtió, sin proponérselo, en el corresponsal futbolístico del Perú desde el exilio para una de las revistas más respetadas y mejor editadas del mundo. La misma en la que han colaborado autores como Hannah Arendt, Susan Orlean, Truman Capote, Seymour Hersh, Jon Lee Anderson, Janet Malcom, David Remnick, entre tantos otros periodistas y escritores de no ficción.
Los méritos de Daniel Alarcón para colarse en esa nómina son más que suficientes: es autor de los libros de relatos War by Candlelight (2005) (Guerra a la luz de las velas – Alfaguara, 2006) y El rey siempre está por encima del pueblo (Planeta, 2009), las novelas Radio Ciudad Perdida (Alfaguara, 2007) y De noche andamos en círculos (Seix Barral, 2014) y el compendio de crónicas La balada de Rocky Rontal (Estruendomudo, 2017), además de docente de la Escuela de Periodismo en la Universidad de Columbia y cofundador de Radio Ambulante, una plataforma a nivel continental para la adaptación de reportajes y relatos periodísticos.
La posible clasificación del equipo de Ricardo Gareca al Mundial de Rusia 2018 lo trajo a Lima para relatar la fiebre futbolística en el Perú a los más de un millón de suscriptores de la revista norteamericana con 92 años de vida editorial. La tarea, por descarte, le tocaba a él. El año pasado había escrito sobre la participación peruana en la Copa América Centenario. No lo pensó mucho y tomó el primer vuelo que encontró desde Nueva York para llegar a tiempo al partido de vuelta. Después del 0-0 en Wellington, la cita era imperdible. Pero no solo se trataba de cubrir un partido histórico para un país que no asistía a un Mundial desde hace 35 años. Para Daniel Alarcón se trataba, además, de una ceremonia de reconexión con todo aquello que ha ido construyendo como parte de su identidad. ¿Qué tan peruano se es si se vive casi toda una vida en Estados Unidos? ¿Qué tan gringo se es cuando casi todo lo que se quiere tiene la marca del Perú?

El artículo “The euphoria of watching Peru qualify for the World Cup for the first time in thirty-five years” (La euforia de ver la clasificación de Perú a la Copa del Mundo por primera vez en treinta y cinco años, la traducción es nuestra) fue el resultado de cuatro días en la ciudad en la que se conocieron sus padres, médicos y académicos que decidieron emigrar a Estados Unidos a finales de los setenta. El texto acaba de ser publicado por The New Yorker este miércoles 22 de noviembre y es, sin duda, una de las mejores piezas que se haya escrito sobre el ambiente que rodeó a la épica clasificación de Perú.
Ser un peruano por herencia paterna y materna, aunque desarraigado desde la primera infancia, hizo que el vínculo de Daniel Alarcón con el fútbol terminara por convertirse en una especie de cordón umbilical hacia la propia identidad. En un texto anterior, publicado el lunes 22 de noviembre, justamente titulado “A Peruvian Soccer Fan in Exile” (Un fanático del fútbol peruano en el exilio), el escritor da varias pistas sobre cómo el fútbol le permitió ir conectándose con un país que sentía suyo, pero desde una inevitable distancia: el programa deportivo radial de su tío Lucho cada domingo a la noche, su natural inclinación por patear una pelota antes que conectar un jonrón o anotar un touchdown (“Los equipos suburbanos de mi infancia se llenaron con los descartados de los deportes más populares: niños demasiado pequeños para jugar al fútbol americano, demasiado distraídos para el béisbol”), su apodo “Perú” con el que sus compañeros de entrenamiento en Alabama reconocían su herencia sudamericana, y que, como recuerda, “seguramente comenzó como acoso, pero finalmente se convirtió en una fuente de orgullo”.
En medio de ese grupo de niños con una creciente curiosidad por el fútbol, pero acostumbrados a los deportes del orgullo norteamericano, Daniel Alarcón podía sentirse un privilegiado por su origen peruano. Solo él podía jactarse de haber presenciado un verdadero partido de fútbol, aunque se haya tratado de una sola vez en un estadio de Lima y apenas recordara la parafernalia del contexto: “La mayoría de mis compañeros de equipo nunca habían visto a adultos practicar este deporte, ni en persona, ni en televisión”.

Por eso junio de 1986 fue un mes inolvidable para el escritor peruano. El Mundial de México, a través de la cadena Univisión, fue su primera aproximación a una pasión de dimensiones descomunales. “Fue una oportunidad de aprender algo sobre el lugar que mis padres llamaban hogar”, relata. Pero así como aprendió lecciones básicas de fútbol, como que “Pelé era un dios; Cruyff, un mago; Rossi, un oportunista” y que Holanda es la selección que mejor juega, “pero que nunca ha ganado una Copa del Mundo”, dejó pasar un dato aparentemente intrascendente:
“México 86 también fue el primero de ocho torneos consecutivos para los cuales Perú no clasificaría. Estaba tan cautivado por el espectáculo que apenas me di cuenta. Antes de aquel verano, no sabía lo que era una Copa del Mundo, no tenía ningún punto de comparación. Ni siquiera se me pasó por la mente que se suponía que estábamos allí”.
Los años y las charlas con su padre y sus tíos le permitirían conocer la historia de la Selección peruana. Así descubrió las hazañas de Cubillas, Chumpitaz, Sotil, Oblitas y tantos otros que pasaron a convertirse en héroes deportivos con una sutil capa de polvo sobre sus recuerdos:
“A medida que la sequía de la Copa del Mundo se extendía más y más tiempo, comenzó a sentirse como si nunca fuera a acabarse. Un buen jugador puede aparecer aquí y allá, un destello de talento o de espíritu de lucha, pero no del tipo con el que podrías formar un equipo, o ciertamente no un equipo lo suficientemente bueno para competir en Sudamérica, generalmente considerada como la región más difícil para tentar la clasificación. Dos Copas Mundiales sin Perú se convirtieron en tres. Nos acercamos a Francia 98, y solo necesitábamos un empate contra Chile en nuestro penúltimo juego. Viajamos a Santiago llenos de esperanza. Perdimos, 4-0”.
El regreso al Perú, en 2001, tendría también al fútbol como elemento aleccionador. Los nuevos amigos, vinculados a las artes, quedaron boquiabiertos por el deseo de Daniel Alarcón de asistir a un partido ante Uruguay por las Eliminatorias sudamericanas. Lo cuestionaron: “Es un estadio de mierda para un equipo de mierda. Te atracaran en el camino a casa. Te prestaré un cuchillo. Vamos a perder; ¿Lo sabes bien? Siempre perdemos. No vamos a calificar. ¿Estás loco?”. Enseguida, lo analizaron: “Mi conexión emocional con la Selección peruana era un efecto secundario de haber sido criado en los Estados Unidos. Si hubieras crecido aquí, todos estaban de acuerdo, no te importaría. Si hubieras crecido aquí e insistieras en ser un fanático de los deportes, tal vez te gustaría el baloncesto. No el fútbol, que es tan común. Probablemente hay un jodido tatuaje Inca en tu pecho que obtuviste de adolescente para demostrarles a las chicas norteamericanas que no eras blanco”. Pese a todo fue al estadio. Perú perdió 2-0.

El propio Daniel Alarcón acabó por reconocer que sus amigos habían escarbado en el lugar correcto de sus emociones. Esta parte de su relato quizá encierre el sentido mismo de su búsqueda y el porqué de su cercanía con el fútbol como un lazo irrompible con el Perú:
“Mis amigos tenían razón. Algunos días me siento inauténtico, no totalmente estadounidense, no del todo peruano. Estoy seguro de que no soy el único inmigrante que enfrenta esto. Sientes que hay una parte de ti que se escapa, que se reduce por tu entorno. Tu lenguaje se oxida. Tus gustos son indistinguibles de los de tus amigos estadounidenses sin comillas. Y, mientras tanto, tu país de origen es complicado, problemático, su política es opaca. Lo que sabes de tu país ha sido formado por unas pocas visitas, filtradas a través de tus padres y familiares, teñidas por su nostalgia o su decepción, ocasionalmente por su ira. Es una herencia que puede sentirse como un privilegio a veces, una ventana a otro mundo más interesante y un inconveniente para otros. Pero siempre está ahí, ocupando espacio en tu corazón, en tu cabeza. A veces desearía que fuera más simple explicar lo que sucede dentro de uno cuando escuchas la palabra Perú. Te aferras a esas cosas que se sienten simples, que se sienten como expresiones puras de un amor tan complejo y en capas, hiriente y profundo, que no puedes expresarlo, ni siquiera a ti mismo. Buscas una tensión festiva de nacionalismo. Entonces, incluso cuando hubo, objetivamente hablando, muy poco para celebrar, el apoyo a la Selección peruana me pareció necesario, una manera de recordarme quién era”.
La llegada a Lima para el repechaje ante Nueva Zelanda era mucho más que la tarea de un reportero con carné de enviado especial. La identidad estaba en juego.
Daniel Alarcón trazó la atmósfera de Lima en las horas previas al partido: los pronósticos de tres chamanes, las portadas de los periódicos con el fútbol a pleno, en desmedro de una seria acusación al Presidente de la República, el colorido festivo en las calles y en las ropas de la gente, el ánimo renovado con tintes de patriotismo, los impertinentes fuegos artificiales frente al hotel de Nueva Zelanda, aviones de combate de la Fuerza Aérea sobrevolando el cielo de la ciudad como una encriptada amenaza. En suma, imágenes poderosas.
El encuentro con Marlon, un joven de 32 años que vende camisetas, es la identificación con el pasado común, con el dolor colectivo, así se haya vivido a miles de kilómetros:
“Recordamos ciertas victorias, claro, pero más que eso invocamos la cercanía y la claridad del propósito que sentimos al celebrarlas (…) Como veinte millones de peruanos, él no estaba vivo la última vez que nuestro país jugó en un Mundial. Su padre le regaló un póster de la Selección peruana durante las clasificatorias a Francia 1998, el año en que nos quedamos a un punto del Mundial. Su padre estaba muerto, contó Marlon, y en estos días solo había podido pensar en ese póster. ‘No teníamos dinero para subsistir’, dijo, frotándose el pulgar y el índice a la vez. ‘Solo comprar ese póster habría sido difícil para mis padres’. Y ahora Marlon se preguntaba dónde estará, cuándo lo habrá perdido, y lo que su padre podría estar pensando. Cuánto deseaba poder ver el partido de esta noche con su viejo. Todos nos quedamos en silencio. Nos vendió las camisetas y nos abrazamos, ferozmente, como si no nos hubiéramos conocido apenas diez minutos antes”.
La siguiente escena sitúa a Daniel Alarcón en la tribuna principal del Estadio Nacional. La emoción de experimentar un marco desbordante y la ansiedad acumulada se funden en su relato:
“El canto en el estadio comenzó dos horas antes del primer silbato, y no se detuvo hasta más de una hora después de que el juego había terminado. Era una manera de alejar los nervios, y se sentía bien, pero aun así podía sentir la tensión acumulándose en mis hombros. Treinta y seis años es mucho tiempo”.
El llanto de Jefferson Farfán tras su gol provocó el llanto de tantos otros. De miles. De millones. Daniel Alarcón se cuenta entre ellos, y me consta. Aquí me tomo el atrevimiento de incursionar en su historia. Porque en este punto del relato me tocó acompañarlo en su experiencia por descifrar lo que el fútbol y una selección nacional son en realidad para él, un exiliado. Nuestras carpetas de prensa eran aledañas y no tuvimos más remedio que compartir el partido entre comentarios, quejidos y putamadres. Lo vi brincar de emoción. Nos abrazamos en los goles pese a ser casi unos desconocidos. Y sí, cuando el árbitro pitó el final, lo vi llorar de emoción.
Buena parte de lo que tenía reservado para su crónica en The New Yorker lo fue comentando a lo largo de la noche. Antes del partido, en el entretiempo, en los camerinos a la espera de los jugadores. Sin prisa, pero con discreta pasión. Con ese moderado acento colombiano, influencia de su esposa Carolina. Fue esbozando lo que sería su texto final: su infancia lejos del Perú, su vínculo entrañable con el fútbol, el encuentro con Marlon y su deseo por descifrar cómo es posible que alguien pueda construir su identidad a partir de un deporte que solo acumuló fracasos por casi 36 años.
La noche del 15 de noviembre del 2017, pasadas las 11 de la noche, Daniel Alarcón sintió lo que escribiría luego: “Era un triunfo, pero también un exorcismo”. Y fue anotando en una pequeña libreta lo que le despertaba curiosidad. Como esos hinchas en la plaza Washington, colindante al estadio:
“Más tarde, salí del estadio en una madrugada como ninguna antes, una tensión alegre y catártica de locura y euforia en el aire. En el parque junto al estadio, la gente cantaba, bailaba y escalaba estatuas de héroes peruanos olvidados, estirando camisetas de fútbol sobre sus torsos de piedra, atando pañuelos rojos alrededor de los cuellos de la estatua”.
O aquella otra escena, en la avenida Larco en Miraflores, en medio de una caravana interminable, con la que pone fin a su relato:
“Vi pasar a un vagón policial, sus puertas laterales abiertas, fanáticos borrachos cantando desde dentro, retorciéndose y gritando como animales enjaulados. Arriba, en el techo, dos muchachos saltaban de un lado a otro mientras el camión avanzaba, guiando a la multitud que entonaba la canción: Olelé, olalá, ¡Nos vamos al Mundial! ¿Qué chucha va pasar? He esperado toda una vida para hacer esa pregunta”.
Lo que escribe Daniel Alarcón no es ni por asomo una exageración. Acostumbrado a mencionar al fútbol siquiera una vez en sus entrevistas, ya sea como símil (“escribo por algo muy dentro de mí […] Es como jugar fútbol: uno lo hace por el placer de jugar”), como confesión (“el fútbol es una obsesión constante en mi vida”), como sueño (“quería ser el Maradona peruano”) o como insumo para el humor (“A los cubanos se les conoce porque bailan bien y a los peruanos porque escriben bien. Lamentablemente eso no ocurre con nuestro fútbol”), el escritor y cronista encontró la forma de celebrar su propia peruanidad.
A sus 40 años, considerado uno de las promesas literarias de Latinoamérica (Hay Festival Bogotá39), y uno de los mejores escritores jóvenes de Estados Unidos (The New Yorker y Granta), ha visto de cerca el conflicto de Medio Oriente, contado los mecanismos del poder en Estados Unidos, relatado historias fantásticas de América Latina, pero, entre las tantas cosas que le quedaban pendientes, le faltaba presenciar la clasificación de Perú a un Mundial. La espera duró casi una vida. Pero si se sobrevive a la distancia, el tiempo es solo un obstáculo más. ♦
Aquí se puede leer la crónica original en la revista New Yorker.
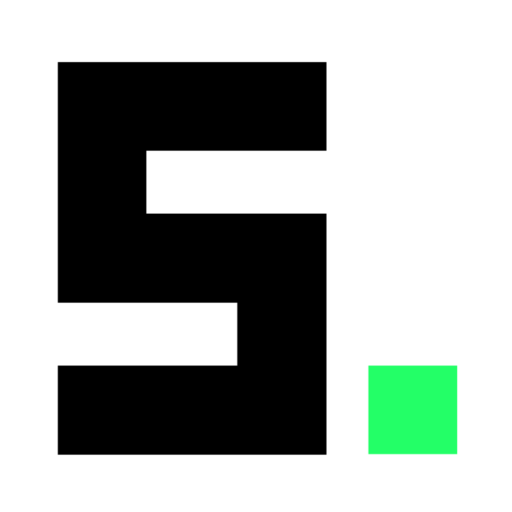

















A casi dos semanas de clasificar al mundial por fin caen estas delicias que han esperado tantos años madurando en los corazones de cada peruano. Crónica de la crónica, sentida y emotiva, como el regalo anticipado y abierto en plena cancha y a vista de tanta cámara y tanto flash.