Cada vez más cerca de entrar a ese club selecto al que no se pertenece hace 35 años, es imposible no evocar aquella versión fallida de la Selección peruana de 1997. ¿Qué tienen en común el Perú de Gareca al de Oblitas? ¿Qué hace pensar que el final será diferente? Después del 0-0 ante Argentina, La Bombonera volvió a ser el escenario para construir un nuevo relato futbolístico, pero uno muy distinto al de los goles de ‘Cachito’ Ramírez en blanco y negro. Disquisiciones de un cronista que no se perdió un solo partido del proceso del ‘Ciego’, en el estadio Nacional, y experimentó en 1982 la clasificación al Mundial de España. Desde Madrid, una crónica de Toño Angulo.
Piticlín: Carlos Piticlín Palacios. Cada vez que las eliminatorias a un Mundial de fútbol ponen al Perú en el disparadero de la gloria (ahora sí vamos, ahora sí, ahora ¡ches!) me pasa lo mismo: ver a la blanquirroja por todas partes activa en mí una serie de asociaciones que irremediablemente empiezan con el recuerdo de mi padre. Primero mi viejo, acto seguido los bigotes de Piticlín Palacios y de inmediato aquella selección del 96-97 dirigida por Juan Carlos Oblitas en la que estaban el Viejo Balerio, el Cabezón Reynoso, Ñol Solano, el Chorri Palacios y Flavio Maestri.
Ya se sabe que el fútbol propone siempre un doble viaje al pasado. A la infancia, a la idea del juego como lo único que merece ser tomado en serio en esta vida, pero también a la tribu de origen, cuando no éramos más que hordas primitivas cargadas de identidad y resolvíamos nuestras diferencias con los otros a puñetazos. Hasta que a un inglés bendito se le ocurrió que era mejor hacerlo a las patadas.
Lo que pasó con mi padre es que fue él quien me enseñó que el fútbol, además de todo, que es mucho, era algo que también «se podía leer». No solo en las crónicas de los periódicos, sino en el acto de ir al estadio y emprender la lectura de un partido como lo que es: un relato, una estructura que recrea el mundo. Por eso su recuerdo está asociado al de aquel apodado Piticlín. Finales de los años setenta, estadio Telmo Carbajo, en mi antiguo barrio del Callao: soy un mocoso de ocho o nueve años y mi viejo me pasa el brazo por el hombro. Me dice que le preste atención al flaco larguirucho de los bigotes. Como juegue él, jugará el equipo: con alegría o con desgano, en primera o reteniendo la pelota con amilanamiento o mezquindad, poesía pura o prosa de notario.
No recuerdo quién ganó esa tarde, el equipo de mi padre (y el de Piticlín) no era el mío. Lo que inauguró fue un aprendizaje paralelo al de la vida y fijó los términos de una complicidad que nos duró hasta su muerte. A partir de ese día, ninguno de los dos volvió a ir al estadio sin invitar antes al otro.

De la clasificación a Argentina 78 no recuerdo mucho. Mejor dicho: lo que prevalece de esa felicidad temprana no tiene que ver necesariamente con el fútbol más allá de un álbum de figuritas y los nombres de todo el equipo, incluido uno de sonoridad imposible como el del arquero Ottorino Sartor. En mi antiguo barrio chalaco, que era obrero, de casitas de dos plantas una muy junta de la otra, mis padres y los vecinos más cercanos se habían inventado un sistema de comunicación que lo mismo servía para alertar sobre una emergencia que para montar una fiesta. El lenguaje era polisémico pero sencillo. Si había un terremoto o parecía que había un ladrón intentando llevarse la ropa tendida en las azoteas, alguien iniciaba la conversación dando golpes contra la pared medianera, pum, pum, pum. El mensaje se interpretaba en clave de pregunta: ¿todo bien?, ¿has sentido lo mismo que yo? Y entonces el otro contestaba: pum, pum, pum, sí, todo bien, ¿subimos a ver? En ese tiempo, sólo dieciséis selecciones iban al Mundial, la mitad de las que van ahora, y el Perú clasificó después de pasar por dos rondas. Primero acabamos invictos ante Chile y Ecuador, y en la liguilla final, jugada en Colombia, perdimos ante Brasil, pero le metimos cinco a Bolivia. Mi recuerdo es el pum, pum, pum atronando varias veces en mi casa. Luego, imagino, vino la fiesta, pero la memoria es selectiva. A los siete años lo único que me importaba era que a mi álbum le faltaba la figurita de Rodulfo Manzo, uno de los futuros traidores en Rosario. De haberlo sabido.
¿Qué siente el hincha peruano cuando su selección va a un Mundial?
Es una inmensa pregunta celeste cuya respuesta he sido incapaz de contrastar con mis amigos más jóvenes, y también con los que tienen pasaporte de países como Argentina, Brasil, México, España, Italia, Alemania, Holanda, etc., o incluso Estados Unidos. Los ganadores no saben lo que se pierden cuando la clasificación es un insólito acontecimiento que a otros nos sucede a la muerte de un arzobispo: esto es, como un regalo en el día de tu no cumpleaños. Supongo que en el nada desdeñable territorio de lo simbólico, clasificar a un Mundial es lo más parecido que hay a pertenecer a un club selecto. Pero no uno de esos clubes esnobs en los que la membresía está supeditada a lo que hicieron tus padres o tus abuelos y que por lo tanto dependen de dos caprichos del azar: tus apellidos y el dinero que hay en las cuentas bancarias de tu familia. A diferencia de este tipo de ilusión de pertenencia, clasificar a un Mundial, pertenecer al club de los que siempre van, es una recompensa: el justo premio a un esfuerzo realizado. Por eso también es la culminación que todos esperamos de un relato real, el final estilo Hollywood de una narrativa a ras del suelo construida a partir de la exigencia de superar una serie de obstáculos. A veces ajenos: el cuco Brasil, la garra charrúa, los prodigios del D10S Messi, pero también propios. Nada aparece con más frecuencia en el relato-del-perdedor-esforzado-al-que-le-cuesta-un-mundo-ganar-algo que la zancadilla artera del traidor agazapado en la propia casa. Llámese prensa deportiva o dirigente ladrón o derrotismo sabihondo, aquel del clásico «yo ya sabía que no iba a pasar nada».

Por eso el empate ante Argentina en La Bombonera en esta penúltima fecha de las eliminatorias a Rusia 2018 no se me antoja tan parecido al de hace más de medio siglo, con Cachito Ramírez como excéntrico goleador. El escenario es el mismo, pero el relato es otro. No solo porque aún no hemos conseguido nada (no debería, pero sospecho que hace falta recordarlo: aún-no-hemos-conseguido-nada), sino porque la selección que fue a México 70 tiene poco que ver con el proyecto que hoy dirige Ricardo Gareca, el Iggy Pop de nuestra banda sonora contemporánea. El Perú que clasificó al último Mundial de Pelé era un equipazo, partida de nacimiento de una generación inolvidable e irrepetible en la que coincidieron verdaderos talentosos como el Nene Cubillas, el Cholo Sotil, el Granítico Héctor Chumpitaz o, más tarde, José Paredón Velásquez, el Ciego Oblitas, el Poeta César Cueto.
¿Cómo comparar a estos jugadores, que no por gusto estuvieron en las alineaciones de al menos dos de los tres mundiales a los que hemos ido en los casi cien años que tiene la máxima competición del fútbol global, con los que Gareca tiene a su disposición cada vez que debe anunciar un nueva convocatoria? Si hay que buscar un símil, un nuevo mito fundador, a mí me parece que está en la selección del 96-97 entrenada por Oblitas, para entonces transformado por el cruel y racista lenguaje popular de Ciego a Cholo Terco. Un apodo de tan mal gusto como que a Gareca lo llamen Laura Bozzo, como si este señor no hubiese ya dado muestras de su entereza moral.
Tuve la suerte de ir con mi padre a ver todos los partidos de esa selección al estadio. Es decir, todos los que jugamos de local. Desde el empate 1 a 1 con Colombia de junio del 96, hasta el triunfo por 1 a 0 ante Paraguay a finales del 97, cuando la clasificación ya estaba perdida, tras el traumático 4 a 0 en Santiago. A modo de triste revancha, el derecho al pataleo de los ahorcados que dice un amigo cubano, el abono incluyó el triunfo ante los chilenos en la primera ronda por 2 a 1, con un gol de cabeza, cazado por Maestri tras un rebote y un golazo del Chorri de bolea tras un fabuloso pase del propio Maestri. Ese equipo tampoco se parecía al de México 70, ni al de Argentina 78 o España 82. Era un equipo esforzado y con limitaciones técnicas ostensibles, hasta el punto de tener que nacionalizar a dos extranjeros, el uruguayo Balerio y el brasileño Julio César de Andrade, Julinho, para no quedar a expensas de los clásicos joyones del fútbol patrio como Waldir Sáenz o Carlos Kukín Flores. Con esos mimbres tan escasos, Oblitas, tan resistido por la prensa como por el hincha traidor, logró tejer sin embargo un equipo solidario, ordenado tácticamente y dispuesto no solo a sudar en cada partido como obreros con amor propio, sino a dejarse el pellejo por las ideas del entrenador.

De Cruyff a Guardiola, los ideólogos más audaces del fútbol moderno han demostrado que la belleza en el fútbol no está reñida con la eficacia. O lo que es lo mismo: que hay mayores probabilidades de ganar proponiendo un fútbol-ballet desde la posesión de la pelota que apelando a ese anticuado resultadismo a la italiana de cuando meter el primer gol era el máximo objetivo a cumplir a la espera de que el árbitro señalase el final del partido. Es lo que desde hace mucho veo hacer al Barça y a la selección española, por mencionar a dos vecinos que hoy tengo cerca. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esto no es posible, cuando en tu equipo no hay un Xavi ni un Iniesta ni un Busquets que marquen el ritmo del tiqui-taca? Y ni siquiera un Piqué que haga que la pelota salga de tu área como si la llevara en andas un poeta del mediocampo como César Cueto. ¿Qué ocurre? Que también existe el Cholo Simeone. El cholismo es esa ideología pragmática que propugna la adaptación a lo que hay, el trabajo a partir de lo que tenemos en casa pero también de lo que vemos ahí fuera. Si en casa no hay un mago como Iniesta y en cambio lo ves con la camiseta contraria (llámense Neymar o Messi en el caso de la selección peruana), lo sensato es optar por la humildad y el realismo, el trabajo antes que el baile.
Por eso creo que lo que nos ha traído Gareca es otra revolución cultural al fútbol peruano, una que propone una vuelta al clasicismo. No al de la fábula del toque y la habilidad inaugurada en el bombonerazo de 1969, sino al de un relato ya transitado por otros, a la espera de un esforzado triunfo que lo legitime.
Entre la selección solidaria de Oblitas del 96-97 y los equipos trabajadores del Cholo Simeone siglo XXI, es lo maravilloso que tiene el fútbol, esta vez, por suerte incluido el fútbol peruano. Pase lo que pase en la última fecha, Gareca habrá renovado nuestra capacidad de creer que se puede.♦







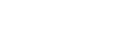









1 comment