Más de un siglo ha pasado desde aquel espontáneo alto al fuego que alemanes y aliados decidieron darse el 25 de diciembre de 1914 para brindar, intercambiar regalos y jugar un partido de fútbol. ¿Por qué nos sigue fascinando este pacífico episodio en medio de la guerra? El escritor y periodista Raúl Tola bucea en el pasado y encuentra algunas respuestas muy vigentes para nuestros días.
La historia es conocida. A mediados de junio de 1914, en Sarajevo, el joven Gavrilo Princip, miembro de la organización nacionalista «La mano negra», arrojó una bomba de fabricación casera contra el vehículo descubierto que transportaba a Francisco Fernando, el excéntrico archiduque de Austria y Hungría, y a su esposa, la duquesa Sofía Chotek de Hohenberg. La muerte de ambos activó una reacción en cadena, una serie de alianzas y resortes diplomáticos que se tradujeron en ese conflicto que por entonces fue llamado Gran Guerra y que la distancia histórica rebautizaría como Primera Guerra Mundial.
Cientos de miles de soldados de todas latitudes debieron sumirse en un infierno de muerte y destrucción como nunca se había visto, alimentado por avances tecnológicos como la ametralladora, el lanzallamas, la granada, el avión o el tanque de combate. Muchos de ellos marcharon con una idea romántica de la guerra que desapareció pronto, bajo el barrio caliente de las trincheras, las explosiones, la balas rasantes y las nubes de gases tóxicos, en campos como Verdún, Ypres, Petrogrado o el Somme, donde se pelearon combates que se alargaron por semanas y llegaron a durar meses.
Acababa de cumplirse medio año de la muerte del archiduque Francisco Fernando y la guerra estaba dormida. Las hostilidades, al comienzo frenéticas, parecían haberse detenido y en los campos de batalla reinaba un silencio rasgado muy de vez en cuando por un solitario balazo. Mientras los soldados se dedicaban a esperar fumando y jugando a las cartas en las trincheras, los líderes de las naciones enfrentadas recalculaban sus estrategias que los había conducido a ese punto muerto.
En los días previos a aquel 25 de diciembre de 1914, a las líneas de combate del imperio alemán comenzaron a llegar unas provisiones inesperadas. Por órdenes del káiser Guillermo II, que quería dar un pequeño agasajo a sus hombres, fue enviado un cargamento de abetos decorados, junto con raciones extra de pan, salchichas y licor. Desde el otro lado del frente belga, los franceses y británicos descubrieron con estupor que sobre las trincheras enemigas comenzaron a asomarse decenas de árboles de Navidad decorados e iluminados con velas. Pronto oyeron una melodía familiar que comenzaron a corear en su idioma: era el villancico «Noche de paz».

La impresión no se había extinguido a la mañana siguiente. Con dudas y recelos, algunos soldados alemanes alzaron banderas blancas, abandonaron sus trincheras y se aventuraron por esa tierra de nadie sembrada de cuerpos inertes, caballos desollados y cráteres de explosiones. Al comienzo los aliados desconfiaron, pero terminaron por imitarlos.
En ese momento, la guerra quedó en suspenso: hubo gestos de amistad, intercambio de prisioneros, los cadáveres fueron recogidos y enterrados en funerales conjuntos. Esa Nochebuena, los soldados fraternizaron, se mezclaron, hablaron de sus pueblos y sus familias, cantaron juntos, se hicieron pequeños regalos e intercambiaron tabaco, alcohol y chocolate.
TAMBIÉN LEE: Tres inesperados perdedores, un informe de Jorge Illa Boris sobre Qatar, Rusia y China
Las imágenes más emblemáticas de aquellos momentos absurdos y bellos —que la posteridad recuerda como «La tregua de Navidad»— ocurrieron cuando alguien sacó una pelota de fútbol y la llevó adonde las tropas congeniaban. De inmediato se improvisó un partido entre quienes, solo unas horas antes, eran enemigos irreconciliables. El resultado es incierto, pero los soldados quedaron en jugar, al día siguiente, una revancha que nunca se concretó.
Todavía hoy sobrecogen las fotografías en blanco y negro de esos hombres de distintas nacionalidades que, ataviados con sus uniformes de reglamento, calzados con sus altas y tiesas botas de combate, tocados con sus kepis y enfundados en sus polacas, se confunden en un ballet aéreo del que, como un sol opaco, emerge una pelota de fútbol, o que, tumbados sobre un suelo de césped quemado, acompañan las evoluciones de sus compañeros, que avanzan por la cancha improvisada e intentan empujar la pelota dentro de un arco levantado a la mala con tres listones de madera.

LA GUERRA ES REDONDA
La Biblioteca Nacional de Francia guarda una imagen muy distinta a las de «La tregua de Navidad». Fechada en 1916, muestra a un equipo de soldados británicos que posan delante de un arco de fútbol ataviados con botas, pantalones largos con tirantes, chalecos antibalas y mascarillas antigás.
El impacto de la Primera Guerra Mundial fue devastador para el fútbol. En Inglaterra, uno de los primeros países en implicarse, se decidió interrumpir todos los campeonatos, menos la Premier League. Como los futbolistas estaban contratados por sus equipos, era necesaria la autorización de los directivos para ir al frente. Ante este privilegio, que abrió una amarga polémica (quienes no acudían al alistamiento eran llamados «traidores»), el creador de Sherlock Holmes, sir Arthur Conan Doyle, lanzó una proclama pública: «Hubo tiempo para los juegos, para los negocios y para la vida doméstica. Pero ahora sólo hay tiempo para una cosa, y es la guerra. Si un futbolista es fuerte, déjale servir y marchar al campo de batalla».
Jugada en plena guerra, la temporada 1914-1915 de la Premier Legue fue ganada por el Everton. Pero, ante el número cada vez mayor de jugadores profesionales que se enrolaban, no quedó más remedio que suspender el campeonato de 1916. Para entonces se había fundado el «Football Batallion», conformado mayoritariamente por futbolistas y solo el Bradford City (actualmente en la Football League Two o cuarta división del fútbol inglés), llegaría a perder a seis integrantes de su primer equipo.
Una de las pocas consecuencias positivas de la marcha de los hombres al frente fue el florecimiento del fútbol femenino, con clubes como el Dick y Kerr’s Ladies, de la ciudad de Preston. Alemania, Francia e Italia también interrumpieron sus ligas, pero los problemas no fueron solo domésticos. Asqueados ante la posibilidad de enfrentarse a los países con los que habían rivalizado durante la Primera Guerra Mundial, las «Home Nations» —Escocia, Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra— llegaron a retirarse de la FIFA, un cisma que amenazó la pervivencia de la institución. Pasarían casi treinta años, incluidas las dos primeras Copas del Mundo y una nueva guerra mundial, hasta que en 1946 se reincorporarían a la Federación.
La batalla de Somme comenzó a pelearse un par de años después de «La tregua de Navidad» y el fútbol no estuvo ausente. Para animar a su tropa a entrar en combate y cargar con decisión contra las líneas alemanas durante la gran ofensiva de julio, el capitán del 8º Batallón del Regimiento de East Surrey, Wilfred «Billie» Nevill, empleó una insólita estrategia de motivación. Imaginando que el campo de batalla era un enorme estadio de fútbol y que sus soldados conformaban un equipo obligado a marcar un gol en el arco contrario, metió dos pelotas de fútbol entre su impedimenta militar.
Antes de saltar al campo de batalla, explicó el plan: su misión sería llevar las pelotas hasta los terrenos del enemigo para «marcar un gol en Montauban». Pasadas las siete de la mañana del 1 de julio de 1916, Nevill salió de su trinchera y lanzó el ataque con un gesto inequívoco: pateando la pelota en dirección a los alambres de púas alemanes. De inmediato blandió una granada y, seguido por sus hombres, corrió a la zona de nadie, donde un disparo en la cabeza lo mató en el acto. Sin embargo, sus soldados consiguieron empujar la pelota más allá de lo previsto, al sur del río Somme. El Daily Mail le dedicaría un poema a esa gesta: «A través del granizo de la matanza/ Donde galantes camaradas fracasaron/ Donde la sangre se vierte como el agua/ Conducen el balón,/ Para ellos el miedo a la muerte/ No es sino una expresión vacía;/ Fieles a la tierra que los parió/ Los de East Surrey jugaron el partido».
AQUELLA TREGUA TAN LEJANA
En diciembre de 2014, cien años después de que enemigos irreconciliables abandonaras sus trincheras para jugar al fútbol, se develó la escultura «All together now» del artista inglés Andy Edwards. En ella se ve a dos soldados, un inglés y un alemán —reconocible por el «pickelhaube» o casco puntiagudo—, que se estrechan la mano sobre un barrizal en el que sobresale una pelota de cuero. La estatua se ubica en un lugar solemne: la nave central de la iglesia de Saint Luke’s de Liverpool, más conocida como la «Iglesia Bombardeada», luego de quedar severamente dañada durante uno de los ataques aéreos lanzados por la Alemania nazi contra la ciudad portuaria, en 1941.

¿Por qué nos fascina la Tregua de Navidad de 1914? ¿Por qué este episodio tan breve, de apenas algunas horas de duración, que mereció arduos castigos de parte de la oficialía (los soldados alemanes fueron retirados al frente oriental, cientos de franceses resultaron fusilados y se prohibió que la prensa inglesa lo mencionara), ha permanecido indeleble en la memoria de la humanidad, cautivando a una generación tras otra? ¿Por qué ese partido de fútbol imposible se ha recreado tantas veces, como en el videoclip de la canción «Pipes of peace» de Paul McCartney, el libro «Noche silenciosa» del historiador Stanley Weintraub o la película «Truce» del director catalán Juan Antonio Bayona, en proceso de producción?
TAMBIÉN LEE: Miedo y plata, un informe de Brandon Távara sobre los amaños dentro del fútbol
Aunque no ha estado libre de las manipulaciones de los nacionalismos y la política, que muchas veces lo han pervertido y puesto a su servicio —el Mundial de Italia 1934 organizado por Mussolini o «La guerra del fútbol» entre el Salvador y Honduras, que relata magistralmente Ryszard Kapuściński en un clásico del reportaje—, el fútbol es, en esencia, la sublimación de una enemistad, ese espacio lúdico en que, dentro de los límites físicos de una loza, una cancha o un estadio, sometidos de común acuerdo a unas reglas objetivas y a una justicia neutral, los hombres resolvemos nuestras rivalidades sin necesidad de intercambiar disparos y entrematarnos.
La Tregua de Navidad es un gran canto a la vida de los insignificantes, los prescindibles e intercambiables: la carne de cañón. Es una reivindicación de aquellos individuos que sufren en su pellejo las consecuencias de las decisiones ajenas, de esos soldados que pagan con su dolor y sus vidas los caprichos, ambiciones y cálculos ajenos. Es el triunfo de unos hombres que, al verse frente a frente, reconocieron el sufrimiento, el miedo y la soledad —es decir, la humanidad— en el otro y, a diferencia de sus líderes y generales, decidieron tratarse como personas y no como piezas de ajedrez o banderitas clavadas sobre un mapa. Representan a aquella abrumadora mayoría que no ambiciona hacerse con el poder, conquistar al vecino, aniquilar al enemigo o dominar el mundo. A lo sumo, quiere tener la tranquilidad necesaria para llegar al fin de semana y jugar un partidito de fútbol (o lo que le plazca).
Este ejemplo no ha perdido su vigencia, pero gana especial actualidad durante tiempos complejos y conflictivos, como los que vive el Perú. A puertas de la Navidad, valdría la pena mirarse a los ojos, bajar las armas y, aunque fuera por unas cuantas horas, reconocer que en las trincheras contrarias también habitan personas. ~
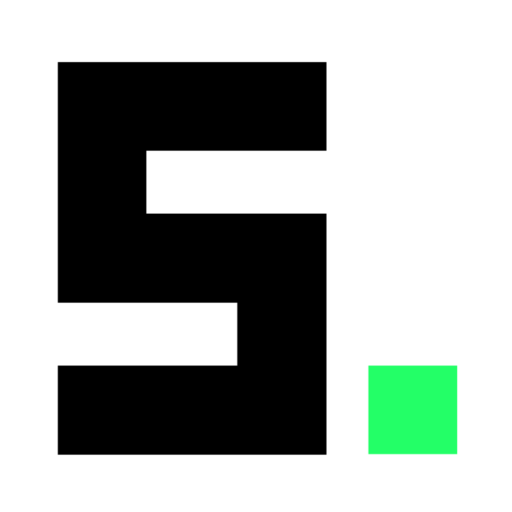

















Es uno de mis favoritos periodistas y, escritores jóvenes, admiro mucho su elocuencia, prudencia y, su grande inteligencia, irradia mucha simpatía. Dios lo bendiga dónde el se encuentre y, que sea muy feliz junto a su familia. Un abrazo🤗🇺🇸🇵🇪❤️