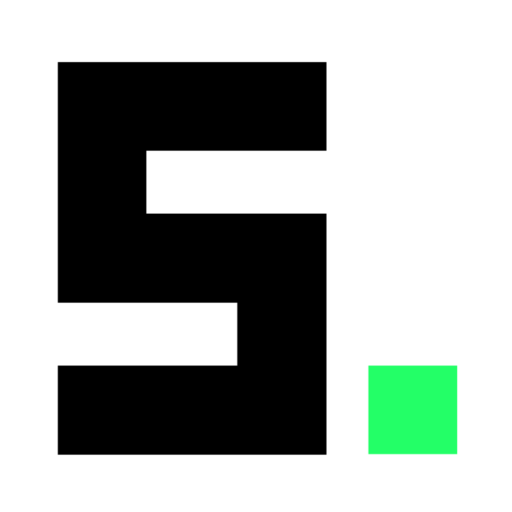A solo horas del Argentina-Perú, mientras a más de uno le tiemblan las rodillas de solo imaginar La Bombonera en llamas, un argentino, sociólogo, periodista y poeta, que se alimenta, en cantidades iguales, con ceviche y poesía de Watanabe, traza con maestría todo aquello que (le) remite al Perú en el imaginario del Río de la Plata. Sobre la superficie solo se trata de un partido de fútbol, bajo la coyuntura, por supuesto, yace tantísimo más.
Perú, qué palabra aguda Perú. Breve y acentuada como una cordillera. Amenazante a la distancia. ¿Qué es Perú para un argentino? O mejor: ¿qué es Perú para un porteño, para un varón citadino de clase media que se aproxima temerariamente a los cuarenta? Un varón, además, descendiente de vascos trasnochados y andaluces fugitivos que un día se lanzaron a los mares a buscar quién sabe qué; acaso un porvenir, acaso el oro de las minas del altiplano.
¿Qué es Perú, esa síntesis continental, esa concisión geográfica que apiña todos los climas, todas las plantas, todos los sabores de la tierra? ¿Qué es Perú, en fin, para mí, en la antesala de un nuevo duelo histórico?
![]()
Primera confesión: sé poco de fútbol, voy a tener que googlear algunas cosas o recurrir a los amigos que saben. Yo apenas sé que la historia, ese spinner irónico que insiste en retornar una y otra vez —perdón Friedrich por la metáfora—, nos vuelve a cruzar este jueves en una instancia, entiendo, definitiva. Otra vez el pase a un mundial. Otra vez el pasaporte al gran espectáculo de la civilización occidental, esa versión inocua de guerra planetaria en donde las naciones canalizan su libido imperialista. Al menos por ahora.
Segunda confesión vergonzante: soy de los que solo miran fútbol en los mundiales. Soy, digamos, un oportunista. Pocas cosas me interesan menos que el campeonato local y su abanico de equipos sin lírica. En reuniones sociales, sin embargo, respondo abiertamente que soy de Boca si me preguntan. Es un acto de hipocresía mecánica, irreflexiva. Me reconozco en esos colores un poco presionado por las circunstancias (un argentino sin identidad futbolística es un animal sospechoso) y un poco por lealtad filial: mi padre, dicen, me regaló una camiseta de Boca al nacer y desde entonces, claro, tengo prohibida cualquier otra fe. Porque acá, como en todos lados, el fútbol es una religión heredada, un mandato genealógico.
![]()
Pero Perú, siempre Perú, pronto será el ángel o el verdugo de la única atracción deportiva que realmente me convoca: el mundial. No concibo un mundial sin nosotros, sin Argentina. ¿Ustedes lo conciben? Honestamente, con las dos manos en el corazón: ¿tiene sentido un mundial sin Messi? Más allá de las grandes marcas y del interés indisimulable de los sponsors, ¿se imaginan una copa del mundo sin la magia, sin la elegancia exoplanetaria de Messi? Porque Messi, para mí y para tantos, excede las prosaicas coordenadas del deporte: su arte se emparenta más con el del bailarín clásico o con el del acróbata de circo. Messi es etéreo, sobrevuela, configura diagonales de otra jerarquía, traza movimientos de otra especie. No es un león: es más bien un reptil, rápido y seductor, en medio de una manada de elefantes. Insisto: ¿serían capaces, hermanos peruanos, de privar al mundo de algo así?

En el foro de WhatsApp, mi amigo Sebastián —el psicólogo del grupo— me recuerda dos cosas sobre el vínculo futbolístico entre nuestras naciones, una buena y una mala. La buena: que Gareca, actual técnico de Perú, metió el gol que nos clasificó para el mundial de México ‘86. El mundial del Diego, nuestro mundial con mayúsculas. ¿Cómo se atrevería, ese mismo varón que nos llevó a la gloria, a llevarnos a la ruina? La mala: que Perú nos dejó afuera de un mundial anterior, también en México, nada menos que en La Bombonera. La Bombonera, pienso ahora, esa caja de bombones de los suburbios bonaerenses, el estadio de la gran final. Ay, Bombonera, tus eternas humaredas de choripán quemado despiertan de pronto mis entrañas nostálgicas.
![]()
Yo nací en Buenos Aires pero me mudé lejos, a la Patagonia, cuando tenía cinco años. Trece años después volví a Buenos Aires para estudiar sociología, y acá me quedé para siempre. O por ahora. En Buenos Aires conocí a mi novia, a mis amigos, perfilé una vocación, tuve mis goles y mis fracasos. En Buenos Aires, también, conocí algo del mundo peruano: supe del ceviche, de los anticuchos, del pisco y de las papas a la huancaína. Supe también de la leche de tigre, ese jugo imposible que nace del encuentro milagroso entre el pescado y el limón.
Pero además supe de César Vallejo, de Vargas Llosa, de Jaime Bayly —mezclo todo, ya sé— y del gran, grandísimo, José Watanabe, mi poeta favorito del mundo entero, mi hermano cósmico. Un poeta, creo, es alguien que dice por uno, alguien que se anticipa a decir las cosas de la forma en que a uno le gustaría decirlas. Un telépata.

En el imaginario porteño, o más modestamente en mi imaginario, Perú es muchas cosas: la mejor comida del continente a precios razonables, un viaje posible a un mundo anterior al europeo, el sonido colosal de una quena, el puesto de artesanías de la feria de Mataderos, un mantero con ropa de segunda mano en la plaza de Once, gente que habla despacio y con propiedad. Un pueblo discreto que piensa antes de hablar, un pueblo silencioso, un poco trágico a veces, de emociones crudas pero solapadas. Hubo un imperio allá, lo sabemos. Hubo templos soberbios sobre los que luego levantaron iglesias. Para ocultarlos, para borrarlos física y simbólicamente. Hubo emperadores de gesto duro, perfiles aguileños y frentes emplumadas. Y luego, más cerca en la historia, hubo gobiernos corruptos, fracasos colectivos y después un par de aciertos que desde acá envidiamos.
Los vimos progresar a la distancia. Los vimos tomar envión y ponerse al frente en la carrera. Los vimos crecer en méritos y en arrogancia.

![]()
La autoestima peruana, sin embargo, ahora es un riesgo real de cara al partido. Nos copiaron la fórmula secreta. Parte del truco de ser argentino consiste en recrear cierta ilusión de superioridad; una superioridad, desde luego, ficticia, onírica, pero con efectos prácticos. Si nos lo proponemos, podemos ser intimidantes. Si tomamos la decisión, podemos ser insoportablemente buenos. En el plano futbolístico, además, tenemos de nuestro lado la historia y las estadísticas. Y tenemos a Messi, el trapecista. Es cierto que nuestra selección no es la misma, que camina por la cuerda floja, que tiene el ánimo estropeado. ¿Pero no pasamos ya por esto? ¿No visitamos mil veces el infierno y luego resucitamos, airosos, como un ave fénix sudamericana?
El Inti, el hijo de Wiracocha, el dios sol que condujo los destinos de tu ancho imperio, hermano peruano, quema a todos por igual. Solo algunos, sin embargo, saben renacer de sus cenizas. Abriré una cerveza.